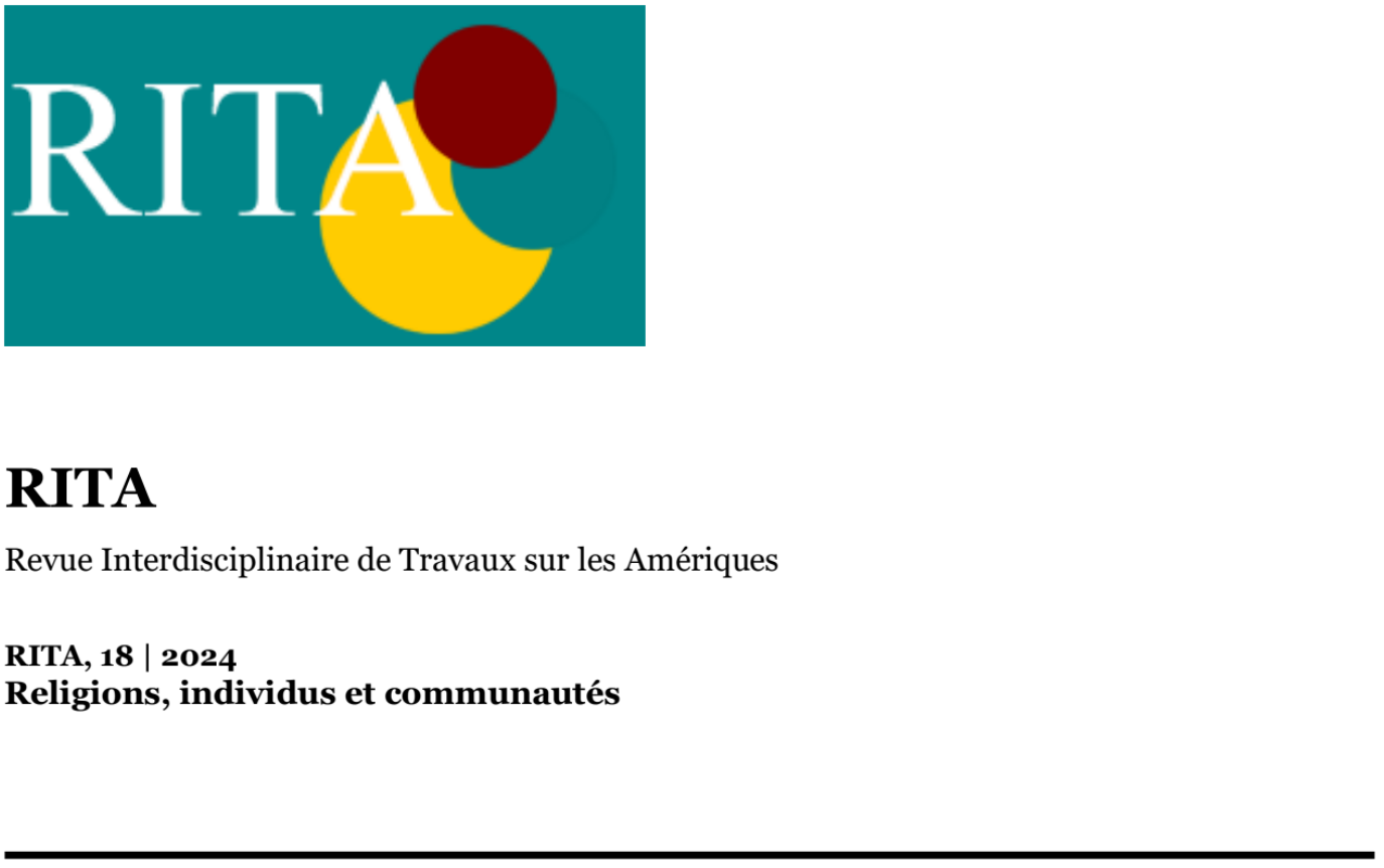
La configuración local del catolicismo. Construcción de una «comunidad» parroquial en torno al ingenio Santa Ana (Tucumán, Argentina) a mediados del siglo XX
Resumen
El artículo analiza el proceso de formación de una «comunidad» católica en el espacio azucarero de la provincia de Tucumán (en el noroeste argentino) desde la década de 1930 hasta mediados del siglo XX. Se propone estudiar la construcción de una autoridad parroquial sujeta a la estructura institucional de la iglesia en el área próxima al ingenio Santa Ana. Considerando que, hasta la consagración de la iglesia local como parroquia en 1934, el culto católico fue sostenido principalmente por la actividad vecinal, ante la incapacidad eclesiástica de sentar mayor presencia en el medio y la prescindencia de la religión por parte de los directivos de la fábrica. A partir de 1940 la figura del cura párroco obtuvo mayor ascendencia sobre la población articulando su prédica con otros actores que intervinieron en el desenvolvimiento de las prácticas religiosas, pero estos impusieron limitaciones a la autoridad eclesiástica acorde a la dinámica de distribución del poder local.
Palabras claves: Religión local, Comunidad católica, Ingenio azucarero.
La configuration locale du catholicisme. Construction d’une «communauté» paroissiale autour de l’ingénio Santa Ana (Tucumán, Argentine) au milieu du XXᵉ siècle
Résumé
Cet article analyse le processus de formation d’une « communauté » catholique dans l’espace sucrier de la province de Tucumán (dans le nord-ouest de l’Argentine), depuis les années 1930 jusqu’au milieu du XXᵉ siècle. Il propose d’étudier la construction d’une autorité paroissiale intégrée dans la structure institutionnelle de l’Église dans la zone proche de l’ingénio Santa Ana. Jusqu’à la consécration de l’église locale en paroisse en 1934, le culte catholique fut principalement soutenu par l’activité des habitants, en raison de l’incapacité de l’Église à affirmer une présence plus forte sur place et de la volonté de la direction de l’usine de se tenir à l’écart de la religion. À partir de 1940, la figure du curé acquit une plus grande influence sur la population en articulant sa prédication avec celle d’autres acteurs impliqués dans le développement des pratiques religieuses, mais ceux-ci imposèrent des limites à l’autorité ecclésiastique conformément à la dynamique locale de distribution du pouvoir.
Mots-clés : religion locale, communauté catholique, ingénio sucrier.
The Local Configuration of Catholicism. Building a Parish «Community» around the Santa Ana Sugar Mill (Tucumán, Argentina) in the Mid-20th Century
Abstract
This article examines the process of forming a Catholic «community» within the sugar-producing region of the province of Tucumán (northwestern Argentina) from the 1930s to the mid-20th century. It focuses on the construction of a parish authority integrated into the institutional structure of the Church in the area surrounding the Santa Ana sugar mill. Until the consecration of the local church as a parish in 1934, Catholic worship was mainly sustained by neighborhood initiatives, due to the Church’s inability to establish a stronger presence and the factory management’s lack of interest in religious matters. Beginning in the 1940s, the parish priest gained greater influence over the population, coordinating his preaching with other actors involved in religious practices. However, these actors imposed limitations on ecclesiastical authority in accordance with the dynamics of local power distribution.
Keywords: local religion, Catholic community, sugar mill.
A configuração local do catolicismo. Construção de uma «comunidade» paroquial em torno do engenho Santa Ana (Tucumán, Argentina) em meadas do século XX
Resumo
O artigo analisa o processo de formação de uma «comunidade» católica no espaço açucareiro da província de Tucumán (no noroeste argentino), desde a década de 1930 até meados do século XX. Propõe-se estudar a construção de uma autoridade paroquial vinculada à estrutura institucional da Igreja na área próxima ao engenho Santa Ana. Até a consagração da igreja local como paróquia em 1934, o culto católico foi sustentado principalmente pela iniciativa dos moradores, diante da incapacidade da Igreja de estabelecer uma presença mais forte na região e da indiferença da direção da fábrica em relação à religião. A partir de 1940, a figura do pároco ganhou maior influência sobre a população, articulando sua pregação com outros atores envolvidos nas práticas religiosas; porém, estes impuseram limites à autoridade eclesiástica de acordo com a dinâmica de distribuição do poder local.
Palavras-chave: religião local, comunidade católica, engenho açucareiro.
----------------------------------------
Ignacio Sanchez
Doctor en historia
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
La configuración local del catolicismo. Construcción de una «comunidad» parroquial en torno al ingenio Santa Ana (Tucumán, Argentina) a mediados del siglo XX
INTRODUCCIÓN
A comienzos de agosto de 1952 el dirigente del sindicato obrero del ingenio azucarero Santa Ana, Juan Ángel Fuensalida, solicitó al obispo de Tucumán, Juan Carlos Aramburu, la suspensión de una festividad religiosa local en razón del duelo declarado por la Confederación General del Trabajo (CGT), ante el fallecimiento de Eva Perón. Entre las justificaciones de su pedido consideraba que:
«Siendo la fiesta del Santo Cristo de «Los Luna», que se celebra en la Villa Vieja de Santa Ana el segundo domingo de agosto, una fiesta que ha salido totalmente del marco religioso y espiritual, desvirtuando de esta forma el carácter piadoso y de recogimiento que debe adornar toda función que a los Santos se tribute, y habiéndose convertido dicha fiesta en una romería netamente pagana (…) solicitamos que se suspenda la fiesta del Señor o amo Santo Cristo »[i].
En respuesta, el obispo decretó suprimida la festividad durante ese año y condicionó su continuidad a que la Sagrada Imagen fuera depositada para el culto público en la iglesia del ingenio Santa Ana, bajo cuidado del párroco, hasta tanto se construyera un oratorio en la localidad de Los Luna. La decisión tuvo en cuenta los antecedentes que constaban en la curia, ya que el planteo del sindicalista reiteraba los sucesivos cuestionamientos a la celebración presentados por el cura párroco. De ese modo, sindicalistas y autoridades religiosas, actores sociales que en otros ámbitos y esferas comenzaron a manifestar hostilidades posicionándose en la conflictividad ascendente entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno peronista (Caimari, 1994), confluyeron en la localidad para sancionar ciertas prácticas devocionales. El suceso evidencia, además, el fervor de la religiosidad local y la resistencia de una parte de la población ante los intentos de reformar el culto acorde a los cánones establecidos por la institución[ii]. Las festividades religiosas no habían declinado en la localidad a pesar de los diversos intentos de moralizar sus conductas, y continuaban siendo vigorosas a más de medio siglo de funcionamiento del ingenio azucarero que la historiografía señaló como núcleo reformador de las costumbres agrarias en el proceso de proletarización requerido por la especialización productiva (Campi, 1999 y 2022). El acontecimiento permite reconocer diferentes agencias religiosas que operaron en el ámbito local y considerar las limitaciones en su capacidad de acción, tanto como sus articulaciones.
El fortalecimiento de la estructura institucional eclesiástica en Argentina durante primeras décadas del siglo XX, representó una mayor centralización y efectivización de sus autoridades (Di Stefano y Zanatta, 2009, 368). Según los autores, la tentativa conllevó una reactivación de la vida parroquial que incrementó el espesor comunitario y espiritual del catolicismo, lineamiento que se manifestó en el obispado de Tucumán a partir de la década de 1930 con la creación de nuevas jurisdicciones en los pueblos de campaña (Santos Lepera, 2022, pp. 34-87). La acción determinante que tuvo la jerarquía católica en este proceso, relegó a un segundo plano en su interpretación a otros actores involucrados en el funcionamiento de las nuevas parroquias, quienes sostuvieron expectativas e intereses no subordinados a los requerimientos de la curia. A partir de esta consideración, el artículo se propone analizar la dinámica local de la religión en el espacio azucarero de la provincia de Tucumán examinando la trayectoria de la parroquia próxima al ingenio Santa Ana. Se estudiará la conformación institucional de la iglesia en la localidad, en atención a los actores que promovieron el culto, colocando énfasis en el período en que alcanzó el status de parroquia durante la década de 1930 hasta inicios de la década de 1950, en que el obispo decidió el traslado del cura a cargo para diluir los conflictos con referentes peronistas. El hecho exhibió las fisuras y los límites de la «comunidad» construida en torno a la autoridad parroquial. En el primer apartado se reconstruye el funcionamiento de la iglesia en Santa Ana antes de su elevación a sede parroquial en 1934. Luego se presenta la interacción entre actores institucionales y locales que impulsaron esa jerarquización. En los dos últimos apartados se aborda la consolidación de la parroquia a partir de 1940. Ambos refieren a los avances dados por los sacerdotes y las limitaciones que impusieron sus articulaciones con otros actores.
I. La religión local y sus templos. Desde la iglesia en la villa Santa Ana a la capilla en el ingenio, 1870-1933
La consolidación del pueblo Santa Ana como villa cívica, que el dirigente sindical menciona en la nota citada como «Villa Vieja», se produjo a partir de 1870 de manera simultánea a la edificación de la iglesia, siendo esta una obra determinante para jerarquizar el sitio como cabecera del segundo distrito del departamento de Río Chico, ubicado 100 km al sur de la capital de la provincia de Tucumán[iii]. La actividad vecinal promocionó la construcción del templo como vice-parroquia dependiente de la parroquia de Medinas, pero el estatus no alcanzó para fijar la presencia de un sacerdote en modo permanente[iv]. Aun así, la iglesia fue sede de celebraciones religiosas e impartió los sacramentos tal como se constata en los registros parroquiales, efectuados en su mayoría por vecinos habilitados bajo el concepto «caso de necesidad» y refrendados posteriormente con la certificación del párroco o el teniente cura[v]. La relevancia adquirida por la villa como sede religiosa, centro cívico y comercial incentivó el paso del ferrocarril provincial por sus inmediaciones, transporte imprescindible para la construcción de un ingenio de gran porte en localidad a partir de 1889.
Como hemos demostrado en trabajos previos, a pesar de las colosales dimensiones del ingenio Santa Ana, su funcionamiento precisó del espacio cívico de la villa para abastecer parte de las demandas de consumo de sus trabajadores, y requirió la producción de agricultores locales para cubrir el total de la materia prima necesaria (Sanchez, 2019 y 2020). Los sucesivos avasallamientos de los industriales sobre la villa y la expansión de sus propiedades por sobre las fincas de los productores agrarios, no implicó que estos declinaran en sus funciones como parte constitutiva de la localidad. Entre estos agricultores se encontraron los propietarios de las fincas ubicadas en el mencionado paraje Los Luna, lindante con las tierras del ingenio. Parte de sus terrenos fueron adquiridos por los industriales en compras o vencimientos de hipotecas, lo que permitió añadir a las 17 colonias del ingenio proveedoras de caña, una colonia denominada «Los Luna», adyacente al paraje homónimo[vi].
El industrial francés Clodomiro Hileret, fundador del ingenio, pretendió ejercer un control directo sobre el personal de su establecimiento, tal como se manifestó en su intervención para impedir que los trabajadores se plieguen a las huelgas azucareras de comienzos del siglo XX[vii]. A diferencia de otros industriales azucareros, Hileret no fue afín a los postulados del catolicismo social, que concebían la necesidad de conciliar las relaciones entre capital y trabajo, por lo que no exhibió su figura como tutor-benefactor de sus trabajadores al modo en que lo hicieron otros patrones cristianos (Landaburu, 2015). Tampoco incorporó al establecimiento oratorios o capillas durante los años fundacionales, por lo cual la función religiosa en la localidad tuvo su principal eje en el ámbito vecinal de la villa. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX este espacio comenzó a ser relegado, ante el desarrollo de un nuevo centro cívico y comercial en la puerta del establecimiento azucarero. Sitio que tras el fallecimiento de su fundador en 1909 comenzó a denominarse Villa Clodomiro Hileret.
La reorganización de la empresa como sociedad anónima por acciones a partir de 1912, en la que tuvo una creciente participación la casa consignataria de azúcar Portalis Cía., comportó la necesidad de formar un cuerpo de empleados jerárquico que se hiciera cargo de la conducción de la fábrica con mayor criterio técnico[viii]. A fin de alojar a este personal en el establecimiento se urbanizó un área de viviendas acorde a su estatus. El nuevo ordenamiento jerarquizado del espacio acentuó la necesidad de dar servicios elementales a los empleados de la fábrica. En tal sentido, se concedió parte del derruido chalet del fundador del ingenio para el culto católico, habilitando el funcionamiento de una capilla en el establecimiento.
El desarrollo de nuevos centros urbanos en los departamentos del sur de Tucumán, dio sustento a la reorganización de las jurisdicciones eclesiásticas, en un proceso que acabó por definir la incorporación de la iglesia de Santa Ana en la parroquia de Villa Alberdi a partir de 1917. Previamente las visitas pastorales habían consignado la falta de atención a los preceptos de la doctrina católica por parte de los habitantes de Santa Ana[ix]. El párroco de Villa Alberdi no consiguió revertir esa situación, aunque pudo dar regularidad a las misas y según sus declaraciones la concurrencia era numerosa[x].
II. La formación de la parroquia de Santa Ana. Un pedido vecinal y aspiración episcopal en busca de contribuciones, 1933-1940
A comienzos de la década de 1930 la atención del clero a la población próxima a Santa Ana continuaba siendo escasa, dando margen a la gestión autónoma del culto por parte de los fieles y el desarrollo de prácticas de la religiosidad popular en las poblaciones aledañas[xi]. Esa situación comenzó a cambiar gradualmente una vez superada la crisis del ingenio que llevó a la quiebra de la empresa en 1932. Ante el reclamo local por la continuidad de su funcionamiento y para evitar la pérdida de los capitales comprometidos, el Banco de la Nación, principal acreedor de la firma, adquirió el establecimiento en remate y reanudó la molienda bajo arrendamiento a mediados de 1933 (Girbal-Blacha, 2001). La transferencia se dio en momentos en que el obispado de Tucumán insistía en la necesidad de robustecer la presencia del clero en los pueblos de campaña e integrar a los fieles en las organizaciones laicales de la iglesia (Santos Lepera y Folquer, 2017, p. 57-70). En ese marco, la confluencia entre el requerimiento de la presencia de un sacerdote en la localidad expresado por parte de la feligresía, y el impulso del obispo Agustín Barrere, dio sustento al proceso de construcción de una sede parroquial en las inmediaciones del ingenio.
En su aspiración de fortalecer la infraestructura eclesiástica en los pueblos del interior de la provincia, el obispo, selló diversos compromisos con instituciones estatales y actores empresariales (Santos Lepera, 2022, pp. 33-88). Suscitaron especial interés los pueblos desenvueltos a la vera de las fábricas azucareras, ya que una de las preocupaciones episcopales era extender las organizaciones del laicado católico entre los obreros para evitar su posible adhesión a sindicatos de filiación comunista. La oportunidad de avanzar en tal sentido en el ingenio Santa Ana se abrió durante su arriendo, con la mediación de las autoridades del banco. A su vez, la reanudación de la zafra en 1933 rehabilitó las reuniones sociales en la localidad, entre las que se contaron los bailes con fines solidarios, convocados por vecinos «distinguidos», que habían participado de los reclamos por la continuidad de la molienda[xii]. El anuncio de la visita del obispo al ingenio para la misa del 18 de noviembre de ese mismo año, convocó a los fieles a realizar una colecta y la «venta de cédulas» a fin de recaudar fondos para el evento. Según refería la prensa «los organizadores de estos actos han resuelto ampliar con personas caracterizadas de los pueblos vecinos las distintas comisiones que tienen a su cargo los preparativos»[xiii]. Como parte de las actividades impulsadas por la comisión «Pro-festejos Religiosos» se mencionó en el periódico la realización de un festival a beneficio en el parque del ingenio, denominado «Empanadas danzant» con numerosa asistencia de «familias locales y vecinas»[xiv].
Según declaró el obispo en su intercambio epistolar con el arrendatario del ingenio, Lamberto Maciejewsky, durante la visita integrantes de la comisión «pro-fiesta» le solicitaron que asignara un sacerdote permanente para la localidad[xv]. El obispo comunicó al arrendatario su intención de elevar al estatus de parroquia la capilla del ingenio para cumplir con el pedido y describió las carencias del templo para asumir esa jerarquía. Planeaba subsanar esa dificultad organizando una Comisión Pro Templo que recaudara los fondos necesarios, pero requirió al empresario que asumiera el sustento económico del cura. Agustín Barrere anunció, además, que emprendería gestiones ante el Banco Nación, para obtener la donación de un terreno en el que construir una nueva iglesia con la intermediación de Clemente Zavaleta, oriundo de Tucumán, que oficiaba como vocal en el directorio[xvi]. Maciejewsky respondió favorablemente a lo solicitado y mostró su acuerdo en la necesidad de atender la «salud moral» del núcleo de población del ingenio[xvii].
El propósito de afianzar la autoridad religiosa con la presencia de un cura párroco coincidía con el interés patronal de sujetar a los trabajadores en una relación jerárquica y contrarrestar la posible difusión de ideologías socialistas. No obstante, Barrere expresó la necesidad de colocar el templo por fuera de las propiedades del ingenio, según argumentó, para tener suficiente autonomía frente al probable cambio de dueño. Desde su perspectiva, la autoridad religiosa no debía subordinarse a la patronal. Con esa intención el obispo demoró la asignación del terreno en que debía edificarse la iglesia, al solicitar modificaciones en la ubicación propuesta por los directivos del banco, que dispusieron un área en el parque del chalet principal, por entonces convertido en plaza del pueblo. Según consideró, la parroquia debía situarse en la entrada del ingenio, para que permitiera, además de una mejor visibilidad, la plena participación de los vecinos de Villa Clodomiro Hileret y los habitantes de los restantes parajes de la jurisdicción[xviii]. A pesar de reconocer la relevancia de la población obrera en sus proyecciones, la comunidad de fieles que la iglesia promovía no se restringía a ese sector.
Santa Ana fue elevada a la condición de parroquia en 1934, pero la edificación del nuevo templo se concretó en la década siguiente. El primer sacerdote a cargo de la jurisdicción fue el Pbro. Salvador Meynier y su estadía se limitó a unos pocos meses, siendo sustituido antes de finalizar el año por Pbro. Manuel Suñen, designado vicario cooperador de la parroquia[xix]. Originario de España (Huesca), el sacerdote había ejercido sus funciones pastorales desde 1928 en la iglesia La Victoria de la capital provincial. En su primer año en Santa Ana, Suñen se enfrentó a una parte de la feligresía representada por empleados del ingenio que no estuvieron dispuesta a sujetarse a sus preceptos[xx]. Aun cuando la documentación existente no permite discernir los motivos del conflicto, es posible reconocer en la prensa parte de las divisiones que enfrentaban a sectores de la población local. Si los eventos sociales y religiosos reflejaban la imagen de unidad de la «comunidad» que la iglesia proyectaba, durante las campañas electorales se exhibían las fisuras, producto de los intereses contrapuestos expresados en las filiaciones partidarias. Las elecciones legislativas provinciales de marzo de 1937 dieron cuenta de esas confrontaciones. La mayoría obtenida por el radicalismo concurrencista a nivel provincial, no tuvo correlato en el departamento de Río Chico, en que triunfó la Concordancia, cuyos principales candidatos eran empleados jerárquicos del ingenio[xxi].
Las disidencias vecinales pudieron incidir en el pronto alejamiento del sacerdote Manuel Suñen de la localidad, pero más decisivas debieron ser las carencias materiales con las que desempeñó sus funciones, ya que no contó durante su estadía con una iglesia acorde a su jerarquía, ni casa parroquial para hospedarse. En 1936 los gastos parroquiales superaron a sus ingresos, lo que motivó la advertencia del obispado al cura respecto a su obligación no registrar déficit en el libro de fábrica y consignar todas las partidas con los correspondientes balances mensuales[xxii]. El sacerdote no tuvo la posibilidad de corregir esas observaciones ya que fue trasladado como vicario cooperador a la catedral en marzo de 1937. A partir de entonces, Santa Ana volvió a quedar sin un prelado residente en el pueblo.
En vista de la escasez de clérigos en la diócesis, en 1939 se asignó al cura de la ciudad de Aguilares, Juan Carlos Ferro, como responsable de la parroquia de Santa Ana. La visita pastoral de ese año constató que las actividades en la sede parroquial se limitaban a la misa de los domingos cuando la «capilla» del ingenio abría sus puertas para una concurrencia aproximada en 120 fieles[xxiii]. La limitada presencia del cura no permitió conformar agrupacionaes de laicos en la localidad, como las ramas de la Acción Católica que se extendieron durante eso años en otros pueblos de la provincia (Santos Lepera, 2022, pp. 49-58).
III. La consolidación de la autoridad parroquial. Entre la iniciativa sacerdotal, el apoyo patronal y el desafío obrero (1940-1946)
A seis años de su fundación, la novel parroquia de Santa Ana no contaba con un sacerdote residente en la localidad, ni un templo que diera cuenta de su jerarquía. En atención a la falta de clérigos en la diócesis, el obispo aceptó el pedido de traslado a Tucumán presentado por el presbítero Mardonio Breppe de la provincia de Catamarca[xxiv]. Ordenado en 1921, Breppe había cumplido diversas funciones en la catedral de su provincia, particularmente orientadas a la conducción de grupos laicales juveniles y estudiantiles, y en la edición de revistas católicas[xxv]. Luego de sendas negociaciones entre las jurisdicciones eclesiásticas para admitir el traspaso, el 5 de julio de 1940 Breppe fue designado como vicario cooperador de la parroquia Santa Ana.
El cura entró en funciones en momentos que el ingenio comenzaba una nueva etapa de explotación directa por parte del Banco Nación. Las autoridades de la institución de créditos decidieron no renovar el contrato de arriendo e iniciar un plan de reformas del establecimiento tendientes a constituir una cooperativa de productores agrarios que se hiciera cargo de su gestión. Con ese fin se designó al ingeniero tucumano José Padilla como administrador encargado de elaborar y ejecutar el programa a seguir. Perteneciente a la estirpe de industriales azucareros, Padilla contaba con una larga experiencia en la administración del ingenio San Pablo, una activa militancia dentro de las filas conservadoras y del laicado católico (Santos Lepera, 2015). Su proyecto incorporó a las propuestas para mejorar las instalaciones y formar la cooperativa, la implementación de un extenso reglamento de fábrica que reguló por completo el orden laboral del establecimiento, avanzando con sus disposiciones en el orden social de la población albergada en su interior (Bravo y Sanchez, 2022). La función religiosa no fue ajena al marco normativo, aclarando que la misma no debía ser entendida como un «mecanismo devocional», si no como un conjunto de preceptos morales beneficiosos para el buen comportamiento social[xxvi]. A tales efectos, convocó a religiosas de la congregación Hermanas de la Caridad para que se radicaran en el ingenio, asignándoles funciones en el hospital, en la enseñanza de la doctrina y en el control de las conductas acorde a preceptos higienistas. Desde sus concepciones, el principal comportamiento a inculcar era la subordinación y respeto a las jerarquías, rígidamente instituidas por el reglamento en una pirámide de mandos centralizada que encumbraba la figura del administrador.
La reanudación de la actividad parroquial en Santa Ana generada con la designación del sacerdote motivó al obispo a insistir en la necesidad de contar con una nueva iglesia, «ante el hecho de no existir para la celebración del culto más que un salón de insuficiente capacidad y carente de arquitectura religiosa»[xxvii]. Para recalcar la necesidad de avanzar con el proyecto de construcción, el obispo destacó los progresos dados por el trabajo del Pbtro. Breppe, que había conseguido en sus primeros meses de residencia aumentar «notablemente la concurrencia de los fieles a los oficios divinos» y establecer algunas ramas de la Acción Católica. Sus buenos augurios sobre los resultados de la misión sacerdotal, hicieron que presentara reparos frente a la ejecución de una de las reformas que desarrollaba José Padilla en el establecimiento. Según se había informado, parte del presupuesto para la edificación de la iglesia sería asignado a la construcción del pabellón para hospedar a las religiosas que estarían a cargo del hospital. El obispo recordaba que la radicación de las «hermanas» requería de su aprobación, y que el costo de su alojamiento en el predio no sería elevado, como no lo era en el ingenio San Pablo y Concepción[xxviii]. Desaconsejaba modificar el plano original de la iglesia, ya que el «mejoramiento moral y religioso de la población del ingenio» lo requería. Esa leve discrepancia entre el obispo y el administrador evidenciaba que sus propuestas para «moralizar» la población no eran del todo concomitantes. A pesar de que Padilla consideraba imprescindible instituir la religión en su proyecto, su visión la subordinaba a la estructura organizativa del ingenio y la ceñía a su perímetro[xxix]. No obstante, respetuoso de las jerarquías eclesiásticas, Padilla se mostró en lo sucesivo como fiel colaborador de la curia.
La recepción de una nueva visita del obispo a Santa Ana el 18 de mayo de 1941 dio cuenta del dinamismo adquirido en la actividad parroquial. Barrere agradeció esa acogida y felicitó al cura «por las consoladoras realidades que allí he podido constatar, como prueba del impulso que desde que Ud. se encuentra al frente de la parroquia, ha recibido la vida religiosa en todas sus manifestaciones»[xxx]. El sacerdote respondió a la misiva con similar gratitud por el reconocimiento que consideró reparador respecto de la mala experiencia previa[xxxi]. En la misma carta, declaró tener organizado el Circulo de Hombres de la Acción Católica con 42 integrantes. En vistas de los avances dados por el cura, el obispo profundizó sus gestiones para propiciarle mejores condiciones edilicias. En la noche previa a la navidad de 1941 recordaba al administrador José Padilla que se encontraba en manos de la Dirección de Arquitectura de la Nación el proyecto para la ejecución de la obra, y le recalcó la necesidad de concretar la construcción lo antes posible. En esos momentos, el apoyo de Padilla a la curia se manifestó en sus gestiones para el incremento de los aportes asignados al sustento del párroco a cuenta del banco[xxxii].
Con sentidos diferentes, pero complementarios, la autoridad eclesiástica reforzó su presencia en el territorio en paralelo al robustecimiento de la autoridad patronal regida por el reglamento. La consolidación de la estructura parroquial se hacía especialmente notoria en los actos religiosos compartidos por las ambas autoridades, tal como se exhibió en la fiesta de la santa patrona de la localidad celebrada en agosto de 1944[xxxiii]. La jornada comenzó con la misa de campaña celebrada por Mardonio Breppe ante los alumnos de las dos escuelas más cercanas a la fábrica y contó con la concurrencia de numerosos vecinos. Seguidamente se realizó una presentación gimnástica de la agrupación de Boy Scouts y del conjunto musical infantil[xxxiv]. Durante el acto se destacó la presencia del director-administrador del ingenio. Estos rituales públicos era momentos de la vida comunitaria en que se representaba la relación que las autoridades pretendían construir. Sin embargo, en los días siguientes a esa celebración, otra festividad religiosa mostraba una dinámica divergente en las expresiones del culto. Los devotos del «Señor de la Salud» recorrían en procesión las calles de la villa Santa Ana con la imagen del santo perteneciente a una familia del paraje Los Luna. Según describe el diario, la convocatoria reunía a los habitantes de pueblos y parajes aledaños, incluso algunos que «salvan largas distancias para poder participar»[xxxv]. El sacerdote acompañaba la actividad con un oficio religioso, pero distaba de ser el organizador del masivo evento. La institucionalidad forjada no se constituyó como única rectora del paisaje religioso local, en parte porque su trayectoria reconocía una evolución diferente a los ordenamientos urbanos configurados en torno a la iglesia. La dinámica de tensiones entre la villa y la fábrica, así como la omisión de la religión por parte del fundador del ingenio, habilitaron una singular dispersión en el culto.
A partir de 1944 los alcances de la iniciativa patronal y sacerdotal para controlar las conductas de los trabajadores reconocieron un desafío más relevante con la emergencia de organizaciones sindicales en los espacios azucareros (Gutiérrez, 2014). En Santa Ana el sindicato obrero se formó en momentos en que los gremios organizados por fábrica se convocaron para la fundación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA)[xxxvi]. Entre los miembros de la comisión directiva se encontró Ernesto Fuensalida, quien participaba de las organizaciones del laicado católico impulsadas por el párroco. Asimismo, sindicalistas y agrupaciones formadas en la parroquia confluían en algunas manifestaciones públicas, por ejemplo, la banda musical de los Boy Scuots participó en eventos como el día del trabajador y las movilizaciones en la localidad en apoyo al responsable de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón[xxxvii].
La relación cordial entre el sacerdote y el sindicalista se exhibió durante la visita de las autoridades del banco al establecimiento en octubre de 1944[xxxviii]. En ese momento, el Banco Nación barajaba alternativas ante la dilatada probabilidad de que una cooperativa cañera adquiera el ingenio, e inició tratativas para transferirlo al gobierno provincial. El gobernador interventor, almirante Enrique B. García, junto los directivos del banco, inspeccionaron la fábrica y el sector de viviendas. A su regreso a las instalaciones de la administración una numerosa población realizó un acto improvisado, en el cual tomó la palabra en nombre de los obreros el mencionado Ernesto Fuensalida, manifestando la necesidad de mejoras en las condiciones de trabajo. Luego pronunció un discurso el párroco Mardonio Breppe, quien elogió la acción social del banco, sin dejar de aludir a los múltiples problemas existentes en la zona. Finalmente, el Inspector de Cultivos, Domingo Fernández, leyó una nota entregada al interventor, pidiendo que se defina la situación del ingenio y se avance con el proyecto de cooperativa. Antes de retirarse las autoridades fueron obsequiadas con un vermut y trabajadores, agricultores y vecinos sirvieron un asado criollo. Los términos en que se presentó la demanda tuvieron un formato que la iglesia consideraba válido para peticionar mejoras y soluciones a los problemas sociales, pero no fue esa la modalidad de reclamo que primó entre las filas sindicales.
En septiembre de 1944, FOTIA presentó un petitorio a la Secretaría de Trabajo con las demandas por sindicatos. El dirigente obrero de Santa Ana, Ramón M. Montenegro, expresó la insatisfacción ante el incumplimiento de las disposiciones del gobierno nacional respecto a salarios, condiciones de trabajo y salubridad en el establecimiento[xxxix]. El conjunto de demandas dio inicio a un largo ciclo de huelgas, que a partir de entonces se constituyeron en la principal forma de presión para concretar la implementación de la legislación laboral durante los primeros años del gobierno peronista. En Santa Ana, la designación del administrador Gabriel Fuentes en septiembre de 1946, señaló una dinámica de conflicto diferente, ya que este se mostró permeable a los reclamos del sindicato obrero local. Por tanto, los trabajadores acompañaron su gestión y se movilizaron para impedir su remoción. De manera que las principales protestas obreras se cifraron en condicionar la designación de las autoridades del ingenio, imponiendo límites a las directivas del banco, en razón del fortalecimiento de su posición como actor de poder local.
IV. Los límites de la autoridad parroquial. Articulaciones con los sindicalistas, tensiones con la religiosidad popular y disputas con las peronistas
A pesar de los logros de la prédica del Pbro. Mardonio Breppe, los trabajadores de Santa Ana contrariaron las formas en que de la curia consideraba que debían desenvolverse las relaciones entre capital-trabajo, y apoyaron las recurrentes huelgas, sancionadas por el obispo (Santos Lepera, 2022, 148-154). No obstante, Breppe no presenció los principales conflictos sindicales en el ingenio porque debió retirarse de la localidad en agosto de 1946 para reincorporarse a su diócesis de origen[xl]. En su lugar asumió el sacerdote Joaquín Gómez Montenegro, quien según es posible inferir en su correspondencia no tuvo afinidad con el mencionado administrador Gabriel Fuentes. Esas desavenencias no impidieron que cumpliera su rol como referente comunitario participando en los eventos locales junto a las autoridades del ingenio y los dirigentes sindicales. Así lo realizó en la inauguración de un mástil y bandera donados por el senador provincial Domingo Bruno, oriundo de Santa Ana, en un acto realizado en el momento álgido del conflicto entre el sindicato de obreros y el de empleados, nucleado en la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). El 7 de abril de 1947, Gabriel Fuentes regresaba de Buenos Aires, convocado por los directivos del Banco Nación ante el pedido de destitución presentado por parte del gremio de empleados. Desde la estación de Río Chico una caravana de obreros y sus familias acompañaron a Fuentes vivando su nombre y al general Perón[xli]. Una vez en el establecimiento se realizó el acto de izamiento de la bandera que tuvo como padrino de ceremonia al administrador, en el que pronunciaron discursos el senador nacional Nerio Rodríguez, peronista de extracción obrera, el dirigente del sindicato obrero local y el párroco Gómez Montenegro. En los días siguientes la dirección del banco respondió favorablemente al reclamo de los empleados y envió un interventor al ingenio que el sindicato obrero rechazó de manera tumultuosa tomando las instalaciones[xlii]. La restitución de Gabriel Fuentes como directivo del establecimiento se alcanzó luego de prolongadas negociaciones.
Fuentes permaneció unos meses como administrador técnico, en tanto la gestión contable quedó en manos de Ramón Alducin, jefe de sucursales del banco, quien al poco tiempo asumió como máxima autoridad en el ingenio. Si las relaciones del cura párroco con el nuevo administrador se mostraron más fluidas, por el contrario, sus vínculos con el sector obrero contuvieron rispideces, según traslucen las actas del Club Atlético Santa Ana, cuyos directivos también eran partícipes del sindicato. El consorcio a cargo de gestionar el cine-teatro, formado entre el Club Atlético Santa Ana, el Club Social de empleados y la agrupación de Boy Scouts, se vio tensionado a fines de 1947 por la poca predisposición de estas últimas entidades a hacerse cargo de las deudas. En la asamblea de la Comisión Directiva se planteó la posibilidad de disolver el consorcio, responsabilizando al párroco de estar entre quienes pretendían boicotear el proyecto[xliii]. Los conflictos del sindicato obrero con un nuevo administrador interventor a comienzos de 1948, desencadenados a raíz de su amenaza de cerrar el cine y el club, dejaron de lado esas diferencias. Ante el desafío, la protesta obrera volvió a remover a la autoridad designada por el banco[xliv].
La actividad desarrollada por el cura Gómez Montenegro continuó afirmando la estructura parroquial, según describe la visita canónica de 1949[xlv]. Entre las acciones impulsadas por el párroco se consignó en el documento la recaudación de fondos para la reparación de la iglesia en la «Villa Vieja», favorecida por el subsidio otorgado por el gobierno provincial, cuya gestión estuvo a cargo del delegado comunal, Ramón E. Fuensalida. Las misas se sostuvieron con una convocatoria promedio de 310 asistentes, pero la participación de los fieles en la Acción Católica se encontraba notablemente disminuida, ya que solo continuaban funcionando la rama juvenil y de mujeres, con 11 y 12 socias respectivamente. La retracción de la organización estuvo en sintonía con lo señalado por la historiografía a nivel nacional y provincial, pero esto no se tradujo en una completa pérdida de influencia de los laicos en el medio local, tal como se comprueba en la designación de uno de sus miembros en la dirección del gobierno comunal.
En julio de 1949 el párroco comunicó al nuevo obispo, Juan Carlos Aramburu, la formación de las cofradías del Santísimo Sacramento (en la que ejerció como secretario el mencionado Ramón E. Fuensalida) y la Doctrina Cristiana, con sus estatutos correspondientes[xlvi]. En esa misma oportunidad, el cura remitió al obispo la invitación a la fiesta del «Santo Cristo» de Los Luna, a realizarse el 14 de agosto en la villa vieja, previa a la cual se haría una solemne misa con sermón[xlvii]. Comentó que los cultos se iniciaban con un novenario predicado y que los asistentes en años anteriores alcanzaban alrededor de los 7 u 8 mil devotos. El sacerdote convocó al obispo con la finalidad de aplicar correcta disciplina a los dueños de la imagen. Aramburu no se comprometió a concurrir, pero remitió las disposiciones que debía adoptar para que la convocatoria sirviera al «incremento de la vida cristiana, desterrando cualquier indicio de superstición que iría en desmedro de las almas y de nuestra Santa Iglesia». Determinó que «los novenarios realizados en Los Luna, deben ser predicados por un padre misionero, quien insistirá que la fiesta no debería ser profana, convertida en romería, sino profundamente religiosa y practicada con las siguientes distribuciones: predicación diaria; enseñanza del catecismo; confesiones y comuniones; y procesión realizada con piedad y recogimiento». Se debía hacer conocer todos los años, estas y otras disposiciones a los asistentes y a los poseedores de la imagen del santo Cristo.
La rígida decisión del obispo tensó el vínculo con los fieles sin obtener resultados favorables, ya que la imagen prosiguió en resguardo de privados, quienes continuaron organizando su devoción. De manera similar a otros cultos populares desarrollados en la zona, los propietarios de la imagen del santo Cristo, y sus devotos resistieron a los dictámenes del clero reafirmando los márgenes de autonomía en sus creencias y expresiones religiosas[xlviii]. El desarrollo del catolicismo popular contrarió las pretensiones de clericalizar las prácticas religiosas, en defensa de la legitimidad de los fieles de vivenciar aspectos de lo sagrado sin mediaciones e inscribir tales experiencias trascendentes dentro del rito católico (Ameigeiras, 2008). De modo similar a las devociones de otros santos populares, el culto al «Señor de los Luna» o «Señor de la Salud», constituyó una manera de vehiculizar promesas, agradecimientos y ruegos, que tuvo especial relevancia para sobrellevar las precarias condiciones de vida de la población rural. Asimismo, la fiesta del santo Cristo constituyó un eje vertebrador de la devoción, que habilitaba la posibilidad de manifestar colectivamente sus creencias en lo sobrenatural, con expresiones que, siguiendo al sociólogo Aldo Ameigeiras, no separan lo sagrado de lo profano acorde a la tradición cultural del catolicismo y generan persistentes lazos identitarios.
En la confrontación de legitimidades entre agencias religiosas, la designación de obreros afines a la parroquia en cargos directivos del sindicato se presentó para el sacerdote como la oportunidad de desplegar una nueva estrategia en el intento de reformar la festividad. La intervención de FOTIA dictaminada por el gobierno nacional luego de la extensa huelga de octubre de 1949, habilitó el recambio de autoridades en el sindicato local, y el ascenso de laicos como Juan Ángel Fuensalida, quien alcanzó en ese contexto el cargo de secretario general[xlix]. Su pedido de 1952 al gobernador y al obispo para suspender la fiesta del Señor de la Salud en función de la consternación popular por el fallecimiento de Eva Perón, posibilitó clausurar la festividad religiosa ese año, pero no consiguió reformar el culto tradicional que continuó manifestándose regularmente en los años siguientes.
El duelo masivo constituyó un momento de visibilización de la intervención política de las mujeres el espacio público como impulsoras de las exequias (Santos Lepera, 2023). En Santa Ana esa legitimidad permitió dar curso al pedido de las dirigentes del Partido Peronista Femenino de cambiar el nombre del ingenio en homenaje a Eva Perón. La relación entre el párroco y la sub-delegada censista del partido, Ema Costa de Dahud, incrementó su conflictividad ese mismo año en que se cruzaron denuncias sobre sus conductas. El 2 de septiembre de 1952 el sacerdote decidió comunicar al obispo la difamación de la que se consideraba víctima, anticipando que «posiblemente llegarán hasta S.E. grupos de vecino: mujeres u hombres engañados, notas, etc., pidiendo el retiro del párroco de este lugar (…) los cargos que me formula algunos, guiados por Ema Costa, es que soy antiobrerista y adversario del actual gobierno nacional a causa de mis sermones y discursos»[l]. El motivo de esos ataques según el párroco era que «Emma Costa, como su esposo David Dahud son protestantes activos, a quienes lo único que les molesta en este lugar es la presencia del sacerdote católico». El vicario capitular Víctor Gómez Aragón que realizó la visita pastoral a Santa Ana en 1953, juzgó que el párroco había tenido una actitud digna de su investidura ante los inconvenientes con la subdelegada censista[li]. También aprovechó su informe para sugerir que se debía poner término a las fiestas del Señor de Los Luna juzgando que «por la forma pagana en que se celebra, es un comercio sin ningún fruto espiritual». Las disputas del sacerdote con la dirigente peronista acabaron por generar el traslado de Joaquín Gómez Montenegro a la parroquia de Monteros en agosto de 1953, y su reemplazo por el presbítero Fernando Fernández Urbano, probablemente en el intento episcopal de diluir los conflictos[lii]. De esa manera, la pretensión del párroco de capitalizar el ascenso de miembros del laicado católico en la dirección del sindicato y la efervescente piedad religiosa generada por duelo público para fortalecer su posición se vio frustrada.
Conclusión
La edificación de una iglesia en la villa de Santa Ana a partir de 1870 reafirmó su estatus como centro cívico y cabecera del distrito. Sin embargo, las prácticas religiosas en la localidad no se rigieron por impulsos de las autoridades eclesiástica. En el templo construido por iniciativa vecinal la presencia del clero fue escasa, dando margen a la gestión del culto de manera autónomas por parte de los fieles y la proliferación de devociones populares. La puesta en funcionamiento de un ingenio azucarero en la localidad de gran porte no alteró en principio la dinámica religiosa, ya que en sus años fundacionales los propietarios no se propusieron divulgar la doctrina entre sus trabajadores como lo hicieron las patronales católicas en otros establecimientos. Esa prescindencia se modificó levemente durante la década de 1920 bajo una nueva administración de la empresa, que destinó parte de sus instalaciones al funcionamiento de una capilla. El desenvolvimiento institucional de la iglesia local inició una nueva etapa a partir de la crisis del ingenio que definió en 1933 su adquisición por parte del Banco Nación. Ese mismo año los vecinos de renombre de Santa Ana solicitaron al obispo la designación de un cura que radicara en el pueblo. La autoridad episcopal reconoció en el pedido la posibilidad de afianzar la estructura eclesiástica y en 1934 consagró a Santa Ana como parroquia, pero no consiguió en lo inmediato fijar un sacerdote a cargo de manera continua.
A partir de 1940, la incorporación del sacerdote Mardonio Breppe y la administración del ingenio encargada por el banco al industrial José Padilla, reafirmaron la presencia institucional del catolicismo en Santa Ana. Aún cuando ambas autoridades se complementaron y fortalecieron su posición conjuntamente, sus concepciones respecto a las funciones que debía cumplir la religión en el medio diferían. Padilla se propuso forjar un orden al interior del establecimiento rígidamente verticalizado según lo dispuso en su reglamento. Por su parte, el párroco destinó su prédica a una feligresía más amplia que incluía vecinos de las poblaciones próximas, integrándolas en las organizaciones laicales, en el intento de sujetar las prácticas religiosas y la moralidad a los preceptos de la curia. El principal desafío a sus pretensiones provino de la sindicalización obrera de 1944, al colocar en el centro de las disputas las disposiciones estatales que regularon las condiciones de trabajo. El ciclo de protestas y la expansión de la sociabilidad obrera local redujo la incidencia de las iniciativas eclesiásticas en el medio. La autoridad del sacerdote se sostuvo entre los referentes locales participando de los actos comunitarios, pero sus funciones se restringieron a sus atribuciones como administrador del culto católico, sin la injerencia pretendida sobre las conductas de la población. Incluso en la esfera religiosa, las directivas del párroco no alcanzaron para reformar las prácticas devociones populares que contrariaban las normas morales dispuestas por el dogma católico.
Como se aprecia en la trayectoria reconstruida, la configuración del catolicismo en la localidad se sirvió de múltiples actores y agencias religiosas que se articularon en las diversas coyunturas: la feligresía, los obispos, los curas párrocos, los patrones y propietarios del ingenio, las congregaciones religiosas, las organizaciones laicales y las expresiones de la religiosidad popular. Las confluencias y divergencias fueron desarrollando un proceso de construcción de una autoridad eclesiástica limitada, que pudo avanzar por momentos en sus objetivos apoyándose en otros actores locales, a la vez que encontró entre estos oposiciones e impugnaciones a sus funciones. En razón del itinerario reconstruido es posible considerar que el análisis de la dinámica del catolicismo en las localidades azucareras requiere un enfoque configuracional (Gribaudi, 2015), atento a las interacciones entre los actores sociales y agencias religiosas que operaron en el territorio, en articulaciones que potenciaron sus iniciativas acordes las transformaciones en la distribución del poder local en las distintas coyunturas.
Notas al fin
[i] Archivo de la Diócesis de Concepción (en adelante ADC). Carpeta: Notas y comunicaciones. Parroquia Santa Ana 1945-1952. expte. 967/52.
[ii] El primer Sínodo Diocesano del Obispado de Tucumán de 1905 prescribió en relación a las celebraciones religiosas: «Trabajen con celo los párrocos en desterrar la ímpia costumbre de celebrar estas fiestas con banquetes, bailes u otros tipo de espectáculos que ofenden la honestidad o la templanza» (citado en Campi, 2022, 199).
[iii] La villa tuvo como antecedente el pueblo de indios homónimo, que había perdido esa condición jurídica una vez instaurada la república a comienzos del siglo XIX. Al igual que otras poblaciones de carácter similar sus habitantes no pudieron retener en propiedad las tierras colectivas (López, 2006). La advocación del pueblo manifiesta en su denominación no generó una continuidad en el culto a la santa patrona reconocible en las fuentes disponibles, en cambio, otras ceremonias particulares realizadas en los parajes del distrito en torno a imágenes de cristo y santos alentaron la historia sagrada de la localidad. Esas devociones y celebraciones conformaron la religiosidad local que William A. Christian conceptualizó como elemento constitutivo del catolicismo, simultáneo al dispuesto por la iglesia universal, basado en los sacramentos, la liturgia y el calendario romano (Christian, 1991). La difusión de estas prácticas populares llevó a que una comisión de propietarios del departamento de Río Chico las cuestionara en 1864 como una de las causas de la «corrupción de las masas» que contrariaba el progreso, afirmando la existencia de «prolongadísimas fiestas eclesiásticas que absorben más de medio año y a donde concurren la clase propietaria, criadora y labradora, quedando entonces perdidos todos los bienes de la industria» [Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Sección Administrativa (SA), vol.96, ff.257-259]. Esas impresiones, expresadas años antes que la expansión azucarera alcanzara la zona, dan cuenta de las presiones para reformar los hábitos de la población a fin de adaptarlos a los tiempos de una producción intensiva que sobrepasara lo necesario para el autoconsumo e incorporase los bienes elaborados en un mercado más amplio, concebido como motor de progreso. En tanto, la persistencia de estas «costumbres» en el siglo XX señala la resistencia de sectores de la población respecto a los efectos disciplinadores de la acelerada dinámica fabril. Estas manifestaciones constituyeron, al modo que precisó E. P. Thompson, un campo de contiendas menos explícito que la confrontación directa, pero efectivo en la formación de una «cultura plebeya» en disputa (Thompson, 1995).
[iv] Según declararon en una nota los vecinos encargados de la costrucción del cementerio en 1897: «(…) La villa Santa Ana cuenta con un templo apropiado a las necesidades culto, debido al esfuerzo y concurso de algunos vecinos, sin embargo pasan largos meses sin que el templo se abra por falta de cura párroco Las actas de bautismo quel cementeriodan cuenta de la desoblaci» Las actas de bautismo quel cementerio dan cuenta de la desoblaci AHT, SA, vol. 235, año 1897, ff.103-108.
[v] A modo de ejemplo, en el libro de bautismos de la parroquia Medinas correspondientes a los años 1885-1895, los folios 194 a 258, que refieren a la vice parroquia de Santa Ana durante 1893, mencionan a las vecinas y vecinos habilitados que bautizaron «privadamente por necesidad». Una práctica reconocida como sub conditione que también se constata en los libros correspondientes a 1899 (partidas 185 a 254), 1901 (partidas 489 a 599) y 1917 (partida 134 a 199). Consultados en: https://www.familysearch.org/es/
[vi] El contrato de renovación de la sociedad propietaria del ingenio «Hileret y Cía.» en 1905 da cuenta del incremento de propiedades en el sitio y entre estas «la finca denominada Los Luna, adquirida por adjudicación judicial en ejecución contra la testamentaria de Carlos Ferreira, 10 de noviembre de 1899». AHT, Sección Protocolos, Serie A, Año 1905, vol. 202, fs.2647-2698.
[vii] Según manifestó el delegado del partido socialista Adrián Patroni, representante de los obreros azucareros en huelga, el intento de realizar una asamblea de los trabajadores de Santa Ana le valió la amenaza personal de Hileret. La Vanguardia, 9 de Julio de 1904.
[viii] Monitor de sociedades anónimas, 1912, XIV, pp. 250-258. Esa formación se presenta con trazos más definidos en la década de 1920. (Padilla, 1922: 282).
[ix] Las visitas pastorales de 1913 y 1916 a la parroquia mencionan la falta de formación de las cofradías de la Doctrina Cristiana para impartir catecismo a los niños según lo establecía por el Sínodo Diocesano de 1905. (ADC, Carpeta: Visita Canónica. Parroquia de Medinas. Años 1913 y 1916).
[x] El párroco Eduardo Valverde comentó al obispo en 1920: «debiendo atender también la iglesia de Santa Ana, para lo cual el tercero y cuarto domingo del mes se dice misa a las 7 en Villa Alberdi, y a las 8 hay que tomar el tren para ir a Río Chico, de ahí tomar un coche para ir a Santa Ana, pero siempre ocurre que debo esperar el tren hasta las 10 de la mañana y llego a Santa Ana a las 11, muchos de los fieles se van cansando de esperar, además si el cura puede ir es porque los fieles de Santa Ana son más piadosos y numerosos.» (ADC, Carpeta: Notas y comunicaciones Graneros y Villa Alberdi, 1901-1939).
[xi] En 1930 vecinos de Villa Belgrano, población a 15 km. de Santa Ana, construyeron una capilla. Concluida la obra solicitaron al obispado la bendición de templo y la declaración de San Isidro como patrono. El párroco de Villa Alberdi, Pedro Parra, comunicó que la construcción no contaba con su autorización y el terreno sobre el que se había erigido era una donación hecha por un particular a la Comisión de Higiene y Fomento. El obispo impuso la transacción de la propiedad a la curia como requisito para que esta pueda funcionar de acuerdo a las normas canónicas, demorando más de seis años en ser bendecida. Archivo de la Diócesis de Concepción, Carpeta: Notas y comunicaciones Graneros y Villa Alberdi, 1901-1933. En 1940, el mismo párroco, se rehusó a celebrar misa en la fiesta de Jesús Nazareno en Villa Belgrano, en razón de los desordenes que se produjeron años anteriores y que la policía no colaboraba en evitar el despacho de bebidas. ADC, Carpeta: Notas y comunicaciones Graneros y Villa Alberdi, 1933-1953.
[xii] El diario informó que «con todo éxito se llevó a cabo en esta localidad el festival danzante prestigiado por la sociedad cooperadora «Nuestros Niños», a beneficio de su caja social». Entre quienes concurrieron al evento se encontraban productores cañeros de la zona (Arturo Saracho, Salvador Mothe), colonos (José Ferreyra), comerciantes (Elias y Eduardo Guraib) y los empleados jerárquicos del ingenio (Cirilo Tula, Miguel Fugo Aráoz, Teofilo Ficker). La Gaceta, 7 de septiembre de 1933.
[xiii] La cuatro comisiones constituidas reunían a los notables del pueblo y sus esposas. Comisión de homenaje: Sres. Lamberto Maciejewsky, ingeniero Juan B. Gola, doctor Miguel Fugo Aráoz, Emilio Boucaut, y Begolea. Comisión organizadora: presidenta: Elvira C. de Gola; vicepresidente Luis Alberto Sosa; secretaria, Lola Rodríguez de Alderino; prosecretario: Moises Norry (hijo); tesorero: Grandinetti; vocales, Rosario R. Mothe, Alcira M. de Lamaison, Zoi C. de Aguirre, Sara C. de Gargiulo, María Luisa P. de Fernández y Elba Funes, Mecha Valverde Zavalia y José David, Cirilo Tula, Domingo Fernández y Oscar Guerra. Comisión recepción: Magdalena de Bairos Mouras de Norry, Carlota de Tula, María Esther Maldonado de Ojeda, Yolanda A. de Fugo Aráoz, Sara Alurralde de Fricker, María Teresa P. de Andrade, Germaine A. de Dumont y Juanita Vides Almoacid, Ana Zulema Bueno y Joaquin Ajeda, Teofilo Fricker, señor Horacio J. Caracoche, Alejandro Norry, José M. Andrade, Antonio Guraib, Dumont y Elias Guraib. Comisión de propaganda: Lola G. de Bueno, Justina Beltrán de Cuello, María S. De Terán, Carmen de Alvarez Costa, Victoria S. de Nardoy, señoras Guraib, Rosa G. de Fierro y señoritas Lia Gómez Guchea, Pepa Guraib y señores Ramón Cuello, Juan Bueno, R. Alvarez Costa, L. Hardoy, C. Juárez y Eduardo Guraib. (La Gaceta, 8 de noviembre de 1933).
[xiv] La Gaceta, 14 de noviembre de 1933.
[xv] ADC, Carpeta Notas y comunicaciones, Parroquia Santa Ana 1933-1945. Carta del obispo Agustín Barrere a Lamberto Maciejewski, 22 de diciembre de 1933.
[xvi] Zavaleta ejerció desde marzo de 1932 a marzo de 1940. (El Banco de la Nación Argentina en su cincuentenario, Publicación Oficial, 1941, f.395).
[xvii] ADC, Carpeta Notas y comunicaciones, Parroquia Santa Ana 1933-1945. Respuesta de Lamberto Maciejewski al obispo Agustín Barrere, 5 de enero de 1934.
[xviii] Entre quienes recomendaron al obispo el cambio de ubicación estuvo el dirigente cañero José David, residente en la estación Río Chico, según lo reconoció en la correspondencia: «Vecinos de Santa Ana, entre ellos Don José David, me observó que el sitio elegido es inadecuado y que es más conveniente para todos, particularmente para lo que viven en las colonias al oeste del ingenio, que son las más numerosas, edificar la iglesia en la esquina que está frente a la comisaría.» ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1933-1945, Carta de Agustín Barrere a Clemente Zavaleta, 27 de diciembre de 1934.
[xix] Archivo del Arzobispado de Tucumán (en adelante AAT), foja de servicio del Pbro. Manuel Suñen.
[xx] El conflicto se menciona lateralmente en la correspondencia del obispo con directivos del banco. Clemente Zavaleta respondió a los cuestionamientos de Agustín Barrere a las conductas del personal administrativo del ingenio, afirmando que no contaba con la facultad correctora necesaria para intervenir en el caso, en tanto constituía responsabilidad del arrendatario. No se abstuvo de comentar que «por razones de discreción, no he querido llevar a Ud. algunas referencias desfavorables sobre la forma en que se manifiesta el ministerio de la iglesia en Santa Ana (…) Cabe señalar que hay situaciones de carácter inamistosos entre las personas que Ud. alude, y que no es posible que primen en cuestiones de orden superior». ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1933-1945. Carta de Clemente Zavaleta al Obispo Agustín Barrere, 23 de noviembre de 1935.
[xxi] La Concordancia, expresión política que nucleaba al conservadurismo, presentó como candidato a senador por el distrito a Horacio Caratcoche, quien ejercía como Jefe de Cultivos del ingenio Santa Ana, y como diputados a Gabriel Luciano Fuentes, Juan Sánchez Toranzo y Domingo R. Retondo. En tanto, el radicalismo concurrencista presentó como senador a Domingo Gordillo y diputados a Francisco R. Gordillo, José M. del Sueldo y Paulino Delgado, reconocidos productores cañeros que dan cuenta de la mayor afinidad del sector con el radicalismo.
[xxii]ADC. Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1933-1945. Carta del Obispado al presbítero Manuel Suñen, 30 de enero de 1937.
[xxiii] ADC. Carpeta Visita Pastoral, 1939.
[xxiv] La solicitud de sacerdote tuvo el tono de ruego ante las adversidades experimentadas «por la presente, pido a V. Eccia. quiera tener la bondad de aceptarme en su diócesis, (…) no lo hago de por razones de mala conducta, sino que aspiro a gozar de paz y tranquilidad, porque no tengo inconveniente en manifestar a V. Eccia. que en esta diócesis entre el clero que dirige y que gobierna, hay mal intencionados que no me dejan trabajar.» AAT, Legajo Mardonio Breppe, Carta del presbítero Mardonio Breppe al obispo Agustín Barrere, 1 de marzo de 1940.
[xxv] Según declaró al obispado tucumano, ejerció como director del centro católico de estudiantes de Catamarca desde 1925 a 1935; director de la asociación «Doctrina Cristiana» de 1929-1930; secretario de Congreso Eucarístico de 1932-1933; sodirector de la revista «Ultra», órgano del Centro Católico de Estudiantes desde 1934-1940; y presidente de la comisión difusión del periódico católico «El Porvenir» (luego «La Unión») a partir de 1930. En 1935 se hizo cargo de la parroquia de Belén (Catamarca).
[xxvi] Archivo del Banco de la Nación Argentina. Reglamento del ingenio Santa Ana, p. 187.
[xxvii] ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1933-1945.
[xxviii] «He sabido que el Directorio contemplaba la conveniencia de llevar a Santa Ana una comunidad de religiosas para la atención del hospital y otras obras sociales (…) aplaudo de corazón semejante iniciativa. (…) gustoso daré la autorización cuando me sea solicitada.» ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1933-1945. Carta de Agustín Barrere a Jorge Santamarina, 25 de enero 1941.
[xxix] El mencionado cuestionamiento a las prácticas religiosas juzgadas como un «mecanismo devocional», refleja una concepción diferente de la misión del catolicismo en el cuerpo social respecto a las formas clericales más tradicionales.
[xxx] También se complacía por la «fecunda unidad de acción que reina entre Ud. y sus feligreses y la generosidad con que estos le prestan su colaboración en todo lo relativo al ministerio». Archivo del Obispado de Tucumán, Legajo personal de Mardonio Breppe, Carta de Agustín Barrare a Mardonio Breppe, 28 de mayo de 1941.
[xxxi] AAT, Legajo personal de Mardonio Breppe, Carta de Mardonio Breppe a Agustín Barrere, 3 de junio de 1941.
[xxxii] De acuerdo a expresiones del obispo el aumento de la contribución fue considerado por Padilla como «un premio a su labor tesonera para cristianizar y así moralizar la importante población del ingenio y toda la parroquia». AAT, Legajo Mardonio Breppe. Carta del Agustín Barrere a Mardonio Breppe, 24 de diciembre de 1941.
[xxxiii] La Gaceta, 10 de agosto de 1944.
[xxxiv] Los avatares de esta asociación que nucleó a niños y jóvenes en Argentina desde su creación en 1908 fueron reconstruidos por Andrés Bisso (2021). A partir de 1937 sectores católicos del scoutimos referenciados en el sacerdote Julio Menvielle conformaron una entidad paralela a la conducción nacional. Dentro de esa vertiente, presidida en 1940 por el industrial y político tucumano Ernesto Padilla, se inscribió la filial de Santa Ana.
[xxxv] La Gaceta, 13 de agosto de 1944
[xxxvi] La asamblea contó con la asistencia delegados de Santa Ana junto a los representantes de 14 sindicatos. La Gaceta, 30 de mayo de 1944.
[xxxvii] La Gaceta, 19 de octubre de 1945.
[xxxviii] La Gaceta, octubre de 1944.
[xxxix] Semanario de la CGT, 16 de septiembre de 1944. p.9
[xl] El apoyo de la feligresía al sacerdote se expresó en las cartas remitidas al obispo para que habilite la continuidad en su cargo, resaltando las obras realizadas durante su estadía. ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1946-1952. 13 de agosto de 1946.
[xli] La Gaceta, 7 de abril de 1947.
[xlii] El trópico, 21 de abril de 1947. El conflicto en Santa Ana fue reconstruido en base a la documentación resguarda en el Banco Nación por Girbal-Blacha (2001), incorporaron la prensa provincial y las publicaciones del Centro Azucarero los trabajos de Gutiérrez (2014), Bustelo (2016) y Sanchez (2004).
[xliii] En la asamblea del 18 de diciembre de 1947 se planteó que se estudie «la forma de dar término al consocio, en virtud de la resistencia y los malos procedimientos por parte de algunos miembros de la agrupación de Boy Scouts, especialmente el R.P. Joaquín Gómez Montenegro, Ramón Montenegro, Custodio Tejerina y Ramón Cuesta Fuensalida, los que en todas formas tratan de hacer fracasar el consorcio». Libro de Actas del Club Atlético Santa Ana.
[xliv] El Trópico, 8 de Junio de 1948. Los avatares del conflicto fueron reconstruidos en un trabajo previo sobre la sociabilidad deportiva durante el peronismo (Sanchez, 2022).
[xlv] Archivo de la Diosesis de Concepción, Carpeta Visita canónicas a la parroquia de Santa Ana 1949.
[xlvi] La comisión directiva propuesta no fue aceptada por no admitirse la participación de mujeres en esa instancia. ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1946-1952.
[xlvii] ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1946-1952, Carta de Joaquín Gómez Montenegro a Juan Carlos Aramburu, 23 de Julio de 1949.
[xlviii] En 1951 el párroco de Villa Alberdi, Víctor Gómez Aragón, que tuvo una confrontación similar en relación a las fiestas de San Roque en el paraje Naranjo Esquina, cercano a Santa Ana declaraba: «He agotado todos los medios para cristianizar estos cultos religiosos que lejos de ser un exponente de vida cristiana ha pasado a constituir un lugar de esparcimiento completamente mundano y constituye para los dueños del santo un modus vivendi. (…) (…) Los dueños del Santo bajo ningún aspecto permiten esta medida de orden ni intromisión alguna; en vista de esto he resuelto no celebrar culto a esa imagen que anualmente se hacía en esta iglesia parroquial y además prohibir a todos los católicos de mi parroquia se asistencia al lugar.» ADC. Carpeta Notas y Comunicaciones. Villa Alberdi 1933-1953. Carta de Víctor Gómez Aragón al obispo Juan Carlos Aramburu, 3 de agosto 1951.
[xlix] Cierta proximidad entre el párroco y algunos sindicalistas puede reconocerse también en años previos, en el pedido de autorización del sacerdote para apadrinar al hijo del obrero Carlos Balbino Martínez, quien fue apresado durante la huelga de 1949, y luego ejerció como asesor del sindicato obrero en 1951. ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1946-1952. Carta de Joaquín Gómez Montenegro al obispo, enero de 1951.
[l] ADC, Carpeta Notas y Comunicaciones Parroquia Santa Ana 1946-1952, Carta de Joaquín Gómez Montenegro a Juan Carlos Aramburu, 4 de septiembre de 1952.
[li] En el acto oficial del 17 de octubre de 1952 en que se cambió el nombre del ingenio, nombrándolo Eva Perón, con presencia de las máximas autoridades provinciales y del banco, el párroco presidió la comisión de homenaje y ofició una misa. A su vez la prensa destacó la numerosa columna de afiliadas a las distintas unidades básicas peronistas encabezadas por la delegada censista que pronunció su discurso en el acto. Ambos referentes locales evitaron que emergieran sus disensos en la jornada. La Gaceta, 18 de octubre de 1952.
[lii] Como ha probado Lucía Santos Lepera en sus investigaciones, el obispo Juan Carlos Aramburu intervino decididamente para reducir los focos de conflictividad entre la feligresía y los sacerdotes. En el caso del párroco de Monteros, Simón Pedro Lobos, sus expresiones de ferviente adhesión al gobierno le valieron la expulsión de la diócesis. (Santos Lepera, 2022, p. 181)
Bibliografía
Ameigeiras, Aldo Rubén (2008) Religiosidad popular. Creencias populares en la sociedad argentina. Universidad General Sarmiento, Biblioteca Nacional, Buenos Aires.
Bisso, Andrés (2021) Historia del asociación de Boy Scout Argentinos. El sendero cronológico (1912-1945), Teseo, Buenos Aires.
Bravo, María Celia y Sanchez, Ignacio (2022) «Reglamentar la fábrica, controlar un pueblo. El ingenio Santa Ana como modelo del imaginario industrial (1941-1944)», En: Daniel Campi, María Madianeira Padoin y María Gabriela Quiñones (coord.) Historia Regiones y Fronteras. Política, economía y sociedad, siglo XIX y XX. IX Reunión del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Universidad del Nordeste, Facultad de Humanidades. pp.295-309.
Bustelo, Julieta Anahí (2016): «Los ingenios mixtos durante el primer peronismo (1943-1955)». En: H-industri@, Año 10, Nro. 19, pp.23-49.
Caimari, Lila (1994) Perón y la iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955). Ariel, Buenos Aires. (2010 ed. corregida y aumentada).
Campi, Daniel (1999): «Los ingenios del Norte: un mundo de contrastes», en: Madero, Marta y Devoto, Fernando, Historia de la vida privada en Argentina, Taurus, Buenos Aires. pp.188-221.
Campi, Daniel (2020) Trabajo, azúcar y coacción. Tucumán en el horizonte latinoamericano (1856-1896), Prohistoria, Rosario.
Christiam, William A. (1991[1981]), Religiosidad local en tiempos de Felipe II, Nerea, Madrid.
Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris (2009 [2000]) Historia de la Iglesia argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX. Sudamericana, Buenos Aires.
Girbal-Blacha, Noemí (2001), El Banco de la Nación Argentina: administrador y empresario agroindustrial. El caso del ingenio y refinería «Santa Ana», Tucumán (1932-1958), Cuadernos del PIEA.
Gribaudi, Maurizio (2015), «Escala, pertinencia, configuración», en: Jacques Revel (dir.) Juego de escalas. Experiencias de Microanálisis. UNSAM, San Martín. pp.135-165
Gutiérrez, Florencia (2014) «La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán 1944-1949», En: Quinto sol, vol.18, n.2, Santa Rosa, pp.1-23.
Landaburu, Alejandra (2015) «Paternalismo empresario y condiciones de vida en los ingenios azucareros tucumanos. Fines del siglo XIX y principios de XX». En: Historia Regional, ISP Nº 3, nº33. pp.27-49.
López, Cristina (2006) «Tierras comunales, tierras fiscales: el tránsito del orden colonial a la revolución» Revista Andina, Cuzco, nº43, pp.215-238
Padilla, Vicente (1922) El norte argentino. Historia política, administrativa, comercial e industrial de las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca, Establecimientos Ferrari Hnos., Buenos Aires.
Sanchez, Ignacio (2019) «Entre la villa y la fábrica. El pueblo de Santa Ana en la especialización azucarera tucumana de fines del siglo XIX» en Travesía. Revista de historia económica y social (Tucumán), vol. 21, N° 1, pp. 117-150.
Sanchez, Ignacio (2020) «Gestión vecinal contra la pretensión industrial. Comisiones de Higiene y Fomento en una localidad azucarera de Tucumán, Santa Ana durante las primeras décadas del siglo XX», En: Historia Regional, Nro 42, pp.1-16.
Sanchez, Ignacio (2022): «Corriendo el cerco con la pelota. El Club Atlético Santa Ana y la sociabilidad deportiva en los ingenios azucareros tucumanos durante el primer peronismo», ponencia presentada en VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. (inédito).
Santos Lepera, Lucía (2015), «La construcción de especialistas en la cuestión social. Acción Católica en Tucumán (1937-1943)» Travesía. vol. 17, Nro 2, 59-77.
Santos Lepera, Lucía (2022) Imperfecta comunión. Iglesia y peronismo en Tucumán (1943-1955), Prohistoria, Rosario.
Santos Lepera, Lucía y Folquer, Cynthia (2017) Las comunidades religiosas: entre la sociedad y la política siglo XIX y XX, Imago Mundi, Buenos Aires.
Santos Lepere, Lucía (2023) «Las que rezan con fervor. Los funerales de Eva Perón, 1952», en: Debora D’Antonio y Valeria Pita (dir.) Nueva historias de las mujeres en Argentina, tomo 3, Prometeo, Buenos Aires, pp.21-39.
Thompson, Edward Palmer (1995 [1991]), Costumbres en común, Crítica, Barcelona.
Para citar este artículo
Sanchez, I. (2025). La configuración local del catolicismo. Construcción de una "comunidad" parroquial en torno al ingenio Santa Ana (Tucumán, Argentina) a mediados del siglo XX. RITA (18). Mise en ligne le 14 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/articles-n-18/la-configuracion-local-del-catolicismo-construccion-de-una-comunidad-parroquial-en-torno-al-ingenio-santa-ana-tucuman-argentina-a-mediados-del-siglo-xx-ignacio-sanchez.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()



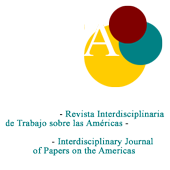





 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8