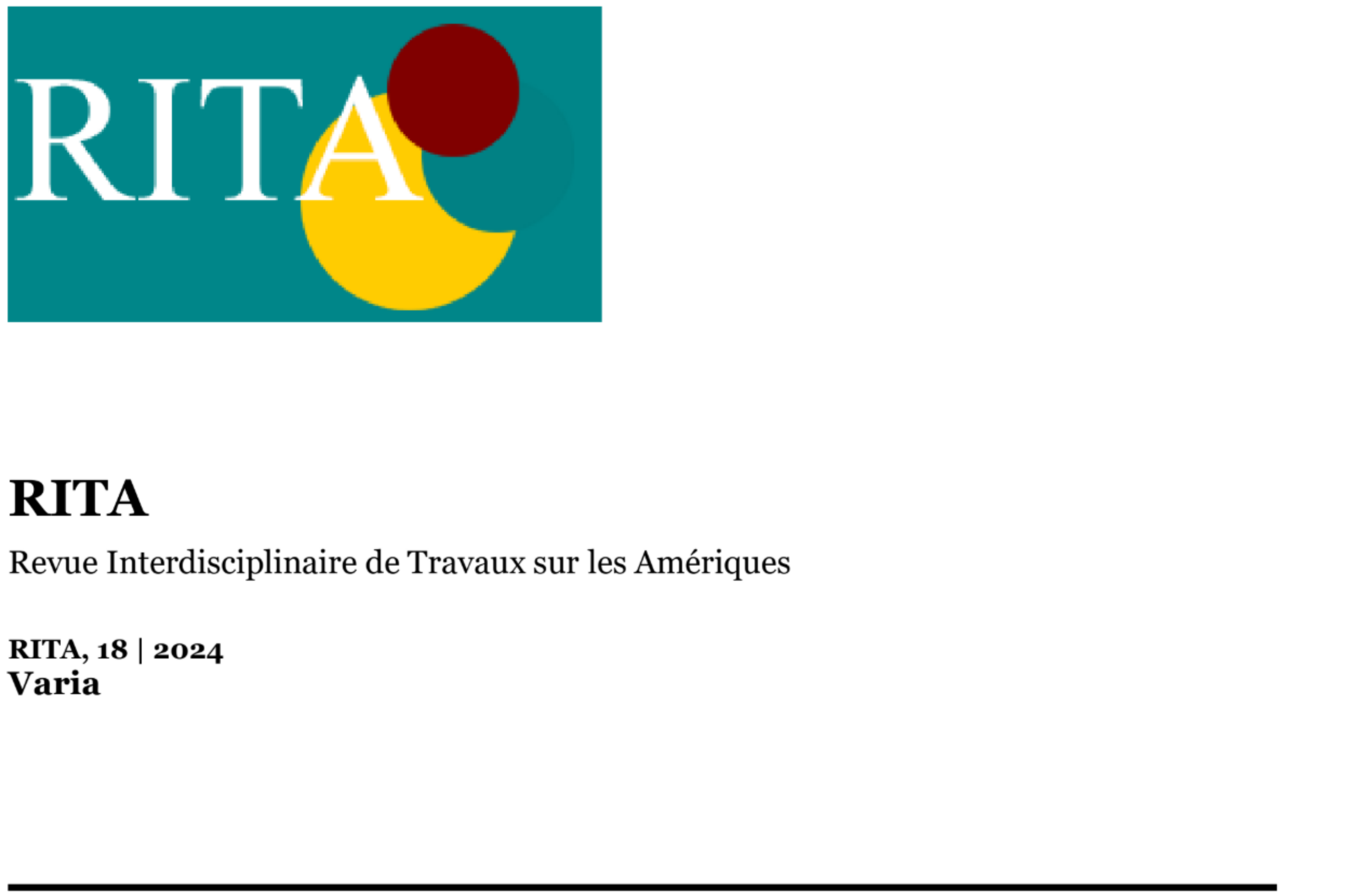
"Todas tenemos una historia": Trayectorias feministas latinoamericanas en clave e-in-migrante
Resumen
Este artículo entrelaza teoría, memoria y militancia para pensar las circulaciones de los feminismos latinoamericanos desde una perspectiva e-in-migrante situada en Francia. A partir de una metodología autoetnográfica, el texto propone el concepto de e-in-migración para analizar los aportes epistémicos y programáticos de los feminismos de las Américas Latinas en la construcción de un movimiento feminista transfronterizo. A través del estudio de experiencias de las agrupaciones feministas latinoamericanas en París, Alerta Feminista y el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala, se examina cómo sus trayectorias, saberes y prácticas interpelan las genealogías hegemónicas del feminismo global. En una apuesta híbrida, este texto entrecruza investigación, crónica y poesía con artefactos del repertorio feminista latinoamericano (arengas, canciones y archivos) restituyendo el rol de la praxis en la teorización feminista y materializando su dimensión sensorial y colectiva.
Palabras clave: Feminicidios; Feminismos; Migración; Academia; Movilizaciones
« Nous avons toutes une histoire » : Trajectoires féministes latino-américaines : une perspective é-im-migrante.
Résumé
Théorie, mémoire et militantisme s’entrecroisent dans cet article pour penser les circulations et l'influence des féminismes latino-américains à partir d'une perspective é-in-migrante située en France. Construit depuis une méthodologie auto-ethnographique, ce texte propose le concept d'é-in-migration pour analyser les apports épistémiques et programmatiques des féminismes latino-américains dans la construction d'un mouvement féministe transfrontalier. A travers l'étude des expériences des collectifs féministes latino-américains à Paris, Alerta Feminista et Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala, il examine comment leurs trajectoires, savoirs et pratiques questionnent les généalogies hégémoniques du féminisme global. Dans une approche hybride, la recherche, la chronique et la poésie se mêlent aux artefacts du répertoire féministe latino-américain (slogans, chansons et archives) pour rétablir le rôle de la praxis dans la théorisation féministe et matérialiser sa dimension sensorielle et collective.
Mots-clés : Féminicides ; Féminismes ; Migration ; Milieu universitaire ; Mobilisations
-------------------------------------------
Tania Romero Barrios
Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
"Todas tenemos una historia": Trayectorias feministas latinoamericanas en clave e-in-migrante
Introducción
En un contexto en el que la llegada del #MeToo ha venido orientando la lectura de la historicidad feminista a partir de una cuarta ola, en particular desde el Norte global, busco interrogar dicha lectura desde la historia, experiencia y aportes epistémicos y estratégicos de los feminismos de las Américas Latinas.[1] Propongo así un repaso académico-sensible en torno a las trayectorias feministas latinoamericanas –personales, conceptuales y colectivas– desde la perspectiva de una investigadora y militante feminista e-in-migrante peruana en Francia.
Este texto se suma a las voces que parten de su situación híbrida (Rivera Cusicanqui, 2010) y fronteriza (Anzaldúa, 2016) para interrogar una serie de regímenes también fronterizos: geopolíticos, militantes y académicos. Se inscribe en la continuidad de la crítica a la violencia epistémica (Spivak, 2020) que invisibiliza las genealogías feministas de los Sures en contextos de recepción eurocéntricos. Nace al calor de las marchas, las asambleas y las aulas, pero también del duelo y los ritos. Surge desde la dimensión política de lo personal (Millett, 2000; Lorde, 2018; The Combahee River Collective, 1986) y lo íntimo. Postula, desde la metodología feminista y situada (Haraway, 1998; Sprague, 2016), el valor epistémico de la experiencia encarnada que navega entre lo micropolítico y lo macropolítico, y participa en el tejido de espacios de articulación y formulación programática y conceptual.
Texto en sí fronterizo, este se construye a caballo entre la investigación, la creación y la acción. Conjuga su desarrollo con artefactos del repertorio feminista (arengas, canciones y archivos) para restituir el rol de la praxis en la teoría, así como materializar su dimensión sensorial y colectiva. Fruto de las lenguas de la e-in-migración (la materna, el español; la de las abuelas, el quechua; y la prestada, el francés), este texto asume plenamente el code-mixing en el que se han venido forjando sus conceptos, reflexiones y prácticas.
Propongo la perspectiva e-in-migrante como punto de partida y enunciación. Descentrada, porosa y ch’ixi[2] (Rivera Cusicanqui, 2018), esta reagrupa la dimensión plural identitaria a menudo formulada de manera excluyente. Migrante, emigrante, inmigrante, ni totalmente (de) aquí, ni totalmente (de) allá, la e-in-migración actúa como un puente por el que se transitan, no tan pacíficamente, cuerpos y conceptos de uno y otro lado del Atlántico. Periférica por naturaleza, sus contornos se entretejen en las comunidades afectivas que reterritorializan y resignifican los espacios asignados a la inmigración en los países receptores, al mismo tiempo que fracturan la lógica neoliberal de la alteridad bienvenue: aislada, silenciosa, inmóvil, choisie. Esta perspectiva se inscribe en la continuidad de las reflexiones formuladas desde los feminismos latinoamericanos, en particular negros, chicanos, decoloniales y comunitarios (Anzaldúa, 2016; Sandoval, 2008; Galindo & Mujeres Creando, 2004; Lugones, 2010; Paredes, 2014; Rivera Cusicanqui, 2018; Gago et al., 2020; Gonzalez, 2023). Sin negar las asimetrías y tensiones propias de toda comunidad heterogénea, el enfoque e-in-migrante apuesta por una politicidad situada, relacional y en movimiento. Busca, a su vez, tejer puentes críticos que reconozcan la agencia múltiple que atraviesa los feminismos contemporáneos.
Este artículo está construido desde un enfoque autoetnográfico y etnográfico militante. Analizaré la manera en la que las trayectorias y prácticas feministas latinoamericanas e-in-migrantes interpelan las genealogías dominantes del feminismo transnacional, desplazando su centro de gravedad tanto epistémico como político. Interrogaré las tensiones y aperturas que se generan y la manera en la que pueden contribuir a la construcción de un feminismo transfronterizo plural. Partiré de la experiencia personal vinculada al feminicidio para esbozar los detonadores y las etapas en la construcción del compromiso feminista en su tránsito hacia lo colectivo. Abordaré enseguida la cronología de las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres (2015-2025), en particular a raíz del ciclo abierto por el Ni Una Menos (Gago, 2025). Para ello, me volcaré más específicamente en las marchas del 25 de noviembre en París a partir de la experiencia de dos organizaciones feministas latinoamericanas en Francia: Alerta Feminista y el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala. Este texto busca, asimismo, formular un balance desde adentro, escrito desde el yo/e-in-migrante peruana/latina en Francia y desde el nosotras/ñuqayku al que pertenezco en tanto miembra de ambas organizaciones.
I. Politizar/poetizar la tristeza: de la conflictividad a la colectividad
A. Houria
Todas tenemos una historia, propia o ajena. Nos ahogamos entre tantas historias –mal contadas, casi siempre. Son tan altos los niveles de violencia que casi hasta olvidamos que detrás de los números, hay cuerpos. Y que detrás de los cuerpos, hay sueños. Había sueños. Y que esos cuerpos y esos sueños nacieron con nombre y apellido. Todos.
Houria Moumni tenía 23 años. Estudiaba en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de París y partió a Argentina en el marco de su Maestría. Yo también. Había llegado el momento del reencuentro después de tantas distancias (Salamanca-Lyon-París) y tanto tiempo pasado hablando sobre Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar y Carlos Gardel. Los amores literarios. La classe prépa. Le continente rêvé.
Houria había llegado antes que yo para recorrer el país junto con otra estudiante del IHEAL, Cassandre Bouvier. Juntas, en julio del 2011, se dirigieron hacia Salta, al norte de Argentina. A recorrer las quebradas, a devorarse al mundo. Un mundo devorador de mujeres.
Houria Moumni y Cassandre Bouvier no murieron, las mataron. Las mataron en la misma región que desde hacía décadas se venía movilizando, resignificando (Monárrez Fragoso, 2002; Lagarde y de los Ríos, 2004; Carcedo, 2010; Segato, 2012) e introduciendo incluso en la legislación el término exacto, la cláusula precisa, para definir al social y políticamente construido detonador-de-ausencias-de-mujer: Femicide. Femicidio. Feminicidio. Féminicide. Las mataron. Elles ont été tuées. Elles ne se sont pas fait tuer. Aunque el delito no exista en lengua francesa[3] (pero exista extraoficialmente, y desde siempre, en todas las lenguas).
B. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo
Un grafiti conocido en Argentina reza así: «Que la pena se transforme en militancia». Primer punto de inflexión. La pena y la tristeza no son del todo substituibles. Si la primera tiende a ser pasajera, la segunda se instala a veces à jamais. Pero las dos tienen el poder de transformarlo o detenerlo todo. Incendiarlo.
El compromiso político solo nace de la noche a la mañana en los grandes discursos de las grandes mentes de las grandes mentiras. La realidad es menos heroica y se compone a menudo de una serie de actos irreconciliables. S’engager y engager una investigación son dos actos de profunda intimidad que se niegan en nombre de la firmeza o la cientificidad, cuando es en sus contornos, en lo límite de lo aceptable, donde se encuentran sus potencialidades: la posibilidad de una apuesta otra, investigación y búsqueda, sunqumantapuni qispimuq maskapay, qapaqchasqa maskapaymanta wakcha.[4]
En el 2011 no había palabras. Tocaba inventarlas. Sacudirlas, encarnarlas, desplazarlas. De la calle a los tribunales. De la conflictividad a la colectividad. En medio de ese torbellino rojivioleta, cinco años más tarde, nacerían en Francia dos organizaciones y un bloque: Alerta Feminista (2016) y Género y Feminismos en las Américas Latinas (GEFEMLAT) (2017),[5] y el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala. Hijas-hermanas, las tres, de una extensa genealogía feminista latinoamericana catapultada por la llegada del Ni Una Menos (NUM).
II. Trayectorias transatlánticas del Ni Una Menos
A. Ni Una Menos y los femicidios/feminicidios: los recorridos de un verso
Es feminicidio.
Impunidad para el asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.
(LASTESIS, 2019)
Comprender la potencia del Ni Una Menos (NUM) implica comprender la manera en la que surge, se instala y opera el concepto-motor «femicidio/feminicidio» en el territorio latinoamericano. Acuñado por las británicas Jill Radford y Diana Russell (1992), femicide se tradujo en las Américas Latinas como «femicidio» o «feminicidio»[6] y empezó a ser reconceptualizado en particular a raíz de los feminicidios de Ciudad Juárez. Lejos de ser una mera traducción de femicide se hizo hincapié en la impunidad y la responsabilidad del Estado (Lagarde y de los Ríos, 2004). El femicidio/feminicidio es por lo tanto una categoría analítica catalizadora y movilizadora, que, al nombrar hace existir, al existir convoca, al convocar insurge y teje alianzas transversales (Gago, 2019) en las que la lucha contra el patriarcado se entrecruza con la de distintos sistemas de opresión. La lucha contra los feminicidios y contra la violencia hacia las mujeres, deviene así fuerza propositiva, estratégica y afirmativa: de la vida, del deseo y de la transformación social radical.
Ni una mujer menos, ni una muerta más.
Arenga, movilización, campaña, movimiento, el camino recorrido por este verso dice mucho sobre el lugar ocupado por México en nuestras geografías afectivas y militantes. La poeta y militante feminista Susana Chávez Castillo participó activamente en la lucha contra los feminicidios de Ciudad Juárez y en las marchas de 1995 en las que nacería este verso. Cercenada y asesinada en su ciudad natal en el 2011, su nombre pasó a formar parte de la extensa lista de militantes latinoamericanas que han pagado con su vida el compromiso político y, con ello, el haber transgredido el rol que la sociedad les imponía. Una sociedad para la que ser mujer y sujeto político se reduce a un oxímoron trágico. Su verso, sin embargo, pasó a ser el punto neurálgico de nuestra marea.
Tocan a una, tocan a todas.
Tres de junio del 2015: Chiara Páez. Las calles de Argentina se poblaron y pintaron de violeta. Mano a mano, las abuelas, las hijas y las nietas. De comisión en comisión, de asamblea en asamblea. Más de 300 000 personas ocuparon las puertas del congreso en Buenos Aires. Otras miles hicieron lo propio en 80 ciudades del país. Del otro lado del Atlántico surgieron manifestaciones espontáneas, sauvages –les dicen aquí–, solidarias. Ni una menos: era la consigna. Junio del 2015 marca la primera etapa de uno de los movimientos de mujeres más grandes de la década.
Hermana chilena, no bajes la bandera
que acá estamos dispuestas a cruzar la cordillera.[7]
La regionalización y la paulatina transnacionalización del movimiento se fue construyendo en nuestros territorios en los años siguientes, revitalizándose con los diferentes estallidos y contraofensivas locales, así como por el surgimiento de novedosas, radicales y transversales expresiones de la protesta feminista (Gago, 2019). La marea violeta sembraba los cimientos de la marea verde por el derecho al aborto al mismo tiempo que multiplicaba y afianzaba los otrora Encuentros Nacionales de Mujeres, hoy Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries; la performance «Un violador en tu camino» de LASTESIS se replicaba en miles de ondas plurilingües y entre la purpurina rosa, los ele não, los grafitis de Mujeres Creando y el twerking feminista se fueron construyendo los repertorios desde los Sures, gravando sobre las voces, las pancartas y más de una estatua, elementos programáticos.
BOMBA
Al racismo ponerle bomba.
Al patriarcado ponerle bomba.
Al capitalismo ponerle bomba.
Y las latinas lo hacen así, así, así.
El feminismo desde abajo, desde abajo, desde abajo.
Molestando a los de arriba, los de arriba, los de arriba.[8]
(GeFemLat, 2023, p. 11)
De este lado del charco, las feministas latinas e-in-migrantes crecimos a la orilla y a la imagen de esa marea. Siendo eco de nuestros territorios, primero, y sujetos de un feminismo de componente e-in-migrante, después. Aprendimos el internacionalismo lejos de los manuales (Gago et al., 2020), en las calles y en la territorialidad de nuestros cuerpos (Cabnal, 2010); la fuerza y la potencialidad de las alianzas, a veces insospechadas; pero también la dificultad con la que nos tocaba construir lejos de casa, con lenguas, códigos y prácticas ajenas y la precariedad propia de quienes a la división sexual le sumábamos la división mundial del trabajo. Empleadas domésticas, cocineras, nounous: cuidadoras.
no éramos ciudadanas
éramos cuidadanas
el orden de las letras
sí altera el producto interno
bruto
(Romero Barrios, 2023)
Si el NUM empezó a ser mencionado en Francia en el 2015, a través de agrupaciones que mantenían fuertes lazos con las Américas Latinas, su arraigo en el paisaje militante feminista francés se hizo a través de cuerpos y voces e-in-migrantes. Y a partir del 2016, ya con nombre y apellido: Alerta Feminista.
B. Alerta Feminista (2016) y la militancia feminista latinoamericana en Francia

Figura 1: Logo de la colectiva Alerta Feminista (2016).
Alerta, alerta
Alerta que caminan
Mujeres feministas
por las calles parisinas
(GeFemLat, 2023, p. 1)
A la imagen de Argentina, en el 2016 los casos de Arlette Contreras y Lady Guillén en Perú tuvieron el mismo efecto de rebalse, detonando expresiones de solidaridad transfronterizas. Era el mes de agosto en París, y aunque la pause estivale paraliza cada año al París parisino, un París peruano y latino acudió al llamado del #13A[9] en el Parvis des droits de l’homme –occupé par des femmes–.[10] Un coro de pancartas en español, quechua y bora, de bombos, zampoñas y guitarras, interrumpió la foto-postal parisina ante la curiosidad o la rabia de turistas desprevenidos.
Disculpen las molestias, nos están matando.

Figura 2: Plantón del 13 de agosto del 2016 en París en solidaridad con el Ni Una Menos peruano. © Roy Palomino.
De ese primer plantón nacería Alerta Feminista. Bastó muy poco para que la organización albergara la pluralidad latinoamericana del NUM y que surgieran a su vez reivindicaciones propias de su composición e-in-migrante extra-européenne. El 19 de octubre (Bajar & Chaves, 2023), miércoles negro, volveríamos a Argentina. La cita se dio esta vez frente a la Embajada como respuesta al feminicidio de Lucía Pérez, bajo el grito de la huelga feminista.

Figura 3: Imagen del evento Facebook del plantón frente a la Embajada de Argentina el 19 de octubre del 2016. © Mariana Dóvalo.
¡Huelga!
Porque no pueden con nosotras, en revuelta.
¡General y Feminista!
Porque los pueblos no pagamos esta crisis pagan ellos.
(Coordinadora Feminista 8M, 2021)
Si la construcción de la huelga por los feminicidios se abría paso desde el miércoles negro en Argentina, haciendo eco del llamado de las polacas por el derecho al aborto y a una práctica iniciada y retomada ese mismo año en Islandia contra la brecha salarial, este abordaje no lograba calar en el movimiento feminista francés de ese entonces. Octubre es también sinónimo de preparación del 25N y varias feministas latinoamericanas participamos en las asambleas unitarias de organización. Pese a los intentos por integrar el término «feminicidio» al llamado del 25N local y el punto sobre la huelga a la discusión, ce n’était pas (encore) le bon timing. El uso del velo, el trabajo sexual y la inclusión de la población trans y no binaria eran los principales puntos de tensión –implosión– en la agenda feminista francesa en el 2016.[11]
El término «feminicidio» empezaría a integrar los textos del Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF)[12] y de Nous Toutes[13] a partir del 2019, aunque ya poblaba los muros parisinos por intervención de las Colleuses[14]. La huelga feminista sería parcialmente integrada a las reivindicaciones locales a partir del 2017 y con un poco más de entusiasmo a partir del 2018-2019. Cabe recalcar que, para entonces, la huelga feminista había pasado a ser la reivindicación principal en distintos países del Norte global (España, Italia, Estados Unidos) articulados en la International Women’s Strike (IWS).[15] Escasamente familiarizadas con los engranajes de instancias hechas de trayectorias históricas, cimientos sólidos y posicionamientos, a veces recalcitrantes, las asambleas unitarias de esos primeros años no solo fueron para nosotras un espacio de lucha política, sino también una escuela de lucha geopolítica.
III. Mirar al 25N con los ojos de la e-in-migración
Una de las dos fechas más importantes del calendario feminista tiene orígenes latinoamericanos. Pero estos, en el Norte global, pueden resultar plus inconnus que la femme du soldat inconnu.[16] Es por lo mismo que el 25 de noviembre, por sus orígenes y reapropiaciones, ha permitido sondear la solidez (o la fragilidad) de los puentes feministas transatlánticos.
A. 25N: orígenes políticos y latinoamericanos en clave e-in-migrante

Figura 4: Esténcil de las hermanas Mirabal en el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala. Marcha del 25N del 2023. © Alberto Cornia.
Nous qui prenons les rues, les femmes
Nous qui changerons l’histoire
De l’Amérique jusqu’en France, les femmes
Nous crions : « Pas une de moins ! »
Levons-nous femmes latinas
En mémoire des sœurs Mirabal
Debout, l’Amérique latine 
Los orígenes y la dimensión política del 25N han terminado por ser a menudo borrados del imaginario colectivo, incluso el militante. Se vacía el contenido, se lo extractiviza, y se lo despoja así de su carácter plural, móvil y disruptivo. Nacido en el marco del Primer Congreso Feminista latinoamericano y del Caribe, en Bogotá (1981), el 25 de noviembre fue propuesto por las dominicanas Magalí Pineda, Mirta Rodríguez y Ángela Hernández para rendir feminaje a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Teresa) asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su oposición a la dictadura de Trujillo. Institucionalizado en 1999, el 25 de noviembre no «nace» de la ONU, ni pidió permiso para salir a las calles desde el mismo año del encuentro en Bogotá.[18]
Desde «el viejo continente», sin embargo, silencio. Silenciamiento. ¿Deslatinizar el 25 de noviembre, onuizarlo, despolitizarlo, blanqueralo, no es acaso uno de los tantos rostros de la violencia epistémica? ¿No se mancillan las genealogías cuando se borra a las referentes? ¿No desvirtuamos la sólida impronta anticolonial con la que se ha venido construyendo? ¿No perdemos acaso, nous (toutes) les femmes, omitiendo la participación de ciertas mujeres en la lucha política? Como todo movimiento inscrito en dinámicas y jerarquías transnacionales, este también se teje entre puntadas y patadas, olvidos casuales y omisiones circunstanciales, pero también voluntarias.
B. 25N del 2016: un cambio en el centro de gravedad
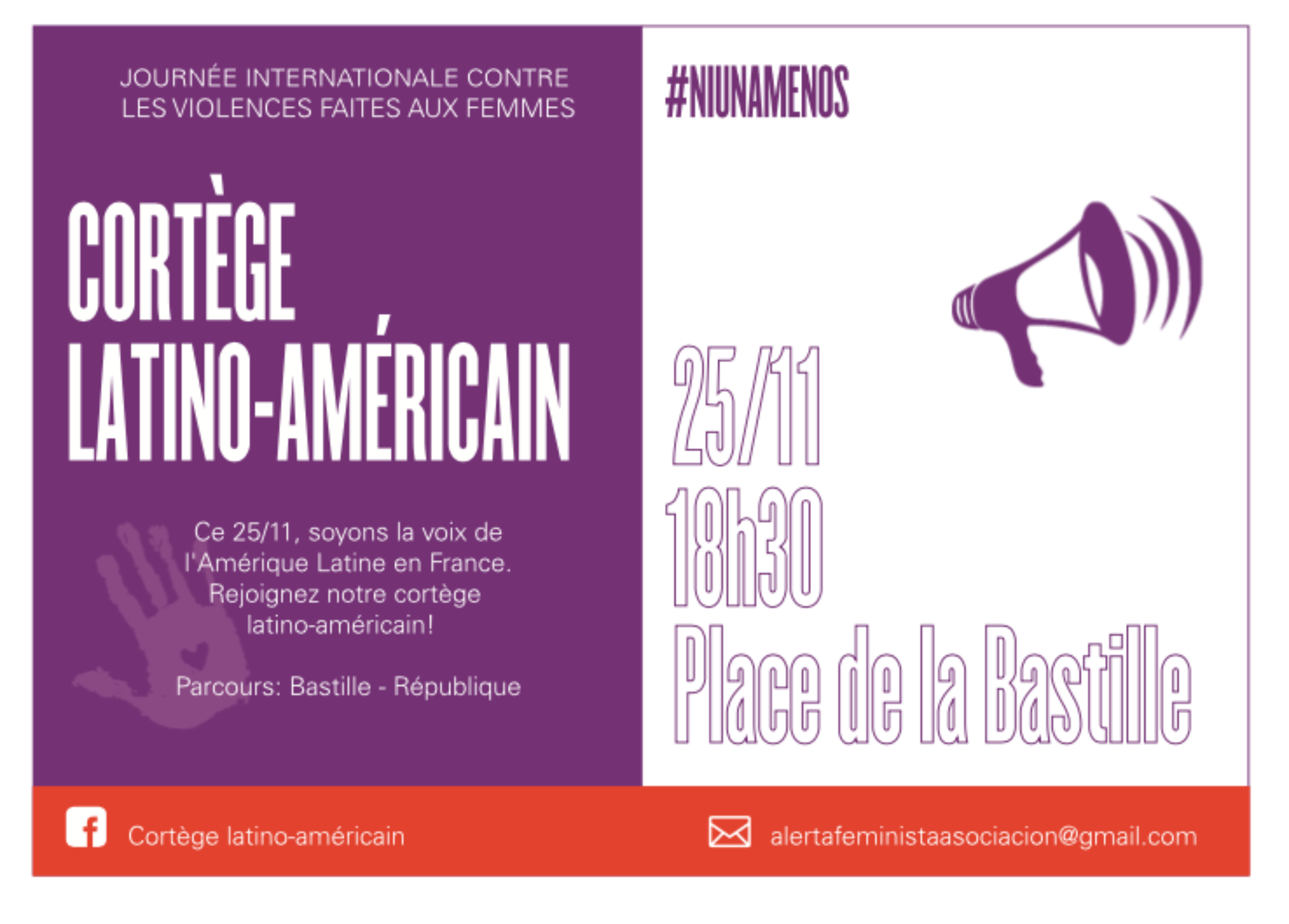
Figura 5: Invitación al Cortège latino-américain para la marcha del 25N del 2016. © Alerta Feminista.
Después del #13A y del #19O[19], la organización del 25N del 2016 se convirtió en una suerte de bautismo feminista e-in-migrante en territorio francés para esta nueva generación militante a través de la creación del Cortège latino-américain.[20] Reivindicar los orígenes latinoamericanos de esta fecha, kaymanta, era reivindicar nuestra genealogía en una cronología que empezaba sin nosotras: nuestro derecho a la historia y a la palabra en la historia.
Por primera vez en varias décadas, el 25N de París volvía a tener un Bloque latino.[21] Pero la historia de los feminismos latinoamericanos en Francia no empieza en el 2016, de la misma manera que desborda la llamada «cuarta ola del feminismo». Nuestra marea feminista no secuenciable (Gago et al., 2020, p. 10) no nace en el 2017 con el Me too ni en el 2015 con el NUM, tampoco en el 2011 con el feminicidio de Susana Chávez ni en 1995 con los feminicidios en Ciudad Juárez. Tiene raíces profundas, madres políticas y una herencia enarbolada en las gramáticas tejidas desde los territorios del Sur y expandidas a través de la e-in-migración y el exilio. A la imagen de esta marea, el Bloque e-in-migrante no hubiera podido existir sin lo forjado por las exiliadas quienes en el contexto de las dictaduras del Cono Sur y los efervescentes años 1970 intervenían dentro y sobre todo al margen del Mouvement de Libération des Femmes[22] (Goldberg-Salinas, 2000; Abreu, 2020). Tampoco sin las que años más tarde, empujadas por las políticas de endeudamiento y empobrecimiento, emigrarían para ejercer trabajos de cuidados como exiliadas del neoliberalismo (Galindo & Mujeres Creando, 2004). Todas y cada una de ellas han sido parte tanto de la historia de las mujeres latinoamericanas como de la historia de las mujeres en Francia, aunque no siempre se les incluya en esta última categoría. Esta línea intergeneracional muestra la continuidad de los diálogos, pero también las tensiones que atraviesan al feminismo transfronterizo: entre lo local y lo global, la solidaridad y la selectividad, el reconocimiento simbólico y la exclusión estructural.
La abuela que cuida al hijo de la madre que migró
para cuidar a la hija de la madre que salió a
trabajar, ¡está cansada!
(Pérez Orozco y López Gil, 2011)
Considero, sin embargo, que entre el 2015 y el 2016 se abre una grieta de Sur a Norte a partir de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en particular, desde el abordaje del feminicidio. Una grieta que desestabiliza el centro de gravedad e interroga, por lo mismo, la historicidad feminista hegemónica. Una grieta, además, en parte reforzada por la presencia e-in-migrante y su participación «desde abajo, desde abajo, desde abajo». Los conceptos y las prácticas migran con y como nosotras, remueven, irrumpen, perturban: font retourner les regards. Cuando se mira hacia el sur se pierde el norte, se dinamita el unilateralismo de la capacidad conceptual y propositiva, tan artificial como asimétrica. Y se empieza a arar el camino de los guiños. El reconocimiento de l’autre como sujeto político: la posibilidad de un ñuqanchik. No sorprende que la extensión de esta cartografía haya ido dejando sus semillas, en particular, en España (Plataforma feminista 7N, 2015), en Italia (Non Una Di Meno, 2016) y en los Estados Unidos (Davis et al., 2017), países del Norte con particular presencia migratoria latinoamericana. Y aunque a menor escala, también en Francia.
Hermana chilena
No pares de luchar
Que aquí estamos dispuestas
A cruzarnos todo el mar.[23]
España - 2015
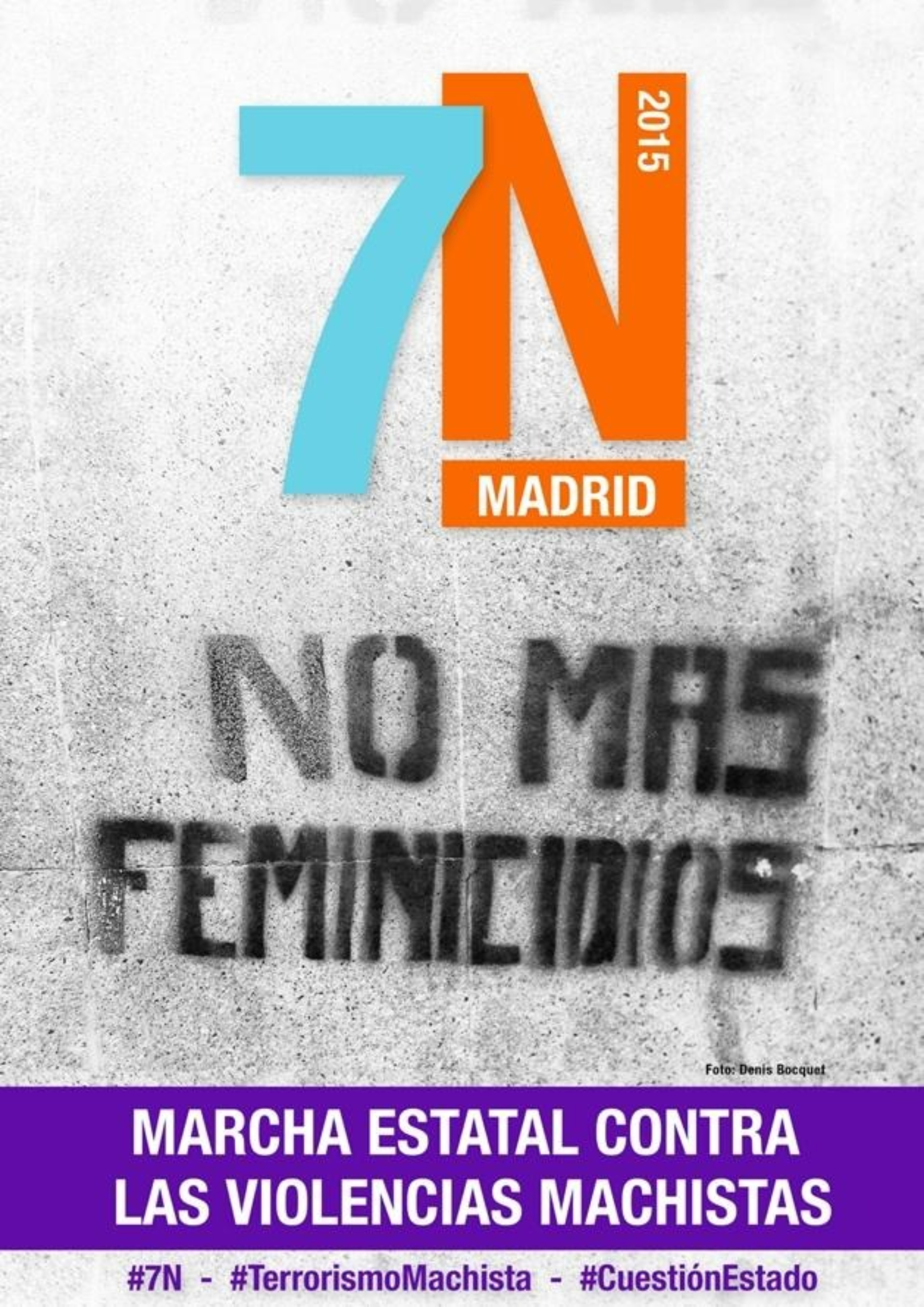
Figura 6: Afiche anunciando la marcha del 7 de noviembre del 2015 contra las violencias machistas en Madrid. © Denis Bocquel
Italia - 2016
En Polonia, Argentina y España, las huelgas y protestas de mujeres que se rebelan contra la violencia y el feminicidio y luchan por su autodeterminación han paralizado países enteros […]. La movilización se extiende más allá de las fronteras nacionales y pone en primer plano el poder político de las mujeres.[24]
(Non Una Di Meno, 2016)
Estados Unidos - 2017
Al abrazar un feminismo para el 99%, nos inspiramos en la coalición argentina Ni Una Menos. […]. Su perspectiva impulsa nuestra determinación de oponernos a los ataques institucionales, políticos, culturales y económicos contra las mujeres musulmanas y migrantes, las mujeres de color, las mujeres trabajadoras y desempleadas, así como contra las mujeres lesbianas, las disidencias de género y trans.[25]
(Davis et al., 2017)

Figura 7: Captura de pantalla de una publicación del 25 de octubre del 2019 de la cuenta de Instagram de las Colleuses feministas de París @collages_feminicides_paris.
C. Reconfigurando el espacio público desde la experiencia feminista e-in-migrante

Figura 8: Bloque latinx, 23 de noviembre del 2019. © Luciano Ortiz.
Después de tantos años gritando so, so, solidarité, avec les femmes, du monde entier, cada 25N desde el 2016, hemos podido rehabi(li)tar la arenga. Con nuestros petits-accents-pas-charmants pero valientes, hemos recobrado la lengua materna (y las de las abuelas) y a(l) nosotras con ella(s). Sunquykumanta. Hemos podido tejer con nuestras petites-mains los feminismos nuestros, de Nuestramérica (Gargallo, 2010). Nombrados por nosotras desde nuestra precariedad y nuestra reivindicada bastardía (Galindo, 2022). Cuando les femmes du monde entier dejamos de ser un lejano motivo de solidaridad (o de recherche) pintamos las calles de colores, wiphalas y cacerolazos, las vestimos con los nombres de cada una de nuestras muertas rechazando todo minuto de silencio. Ponemos el cuerpo. Acuerpamos. Somos la frontera y la habitamos, la territorializamos (Moraga & Anzaldúa, 1981). París no siempre era una fiesta. Pero para nosotras esas marchas tenían sabor a carnaval: por una vida otra, la nuestra y la de nuestras muertas. Una parcelita de canto y de tierra. Una estela. Una estera. Un hogar lejos del hogar.

Figura 9: Bloque Latinx, 8 de marzo del 2018. © Jean Segura.
No era un pedacito de las Américas Latinas en París, sino sobre todo un pedacito del París latino. Uno de los múltiples rostros de la e-in-migración que construye la ciudad, su historia y sus luchas: bis, lesbianas, trans, travestis, estudiantes precarizadas, trabajadoras sexuales, con o sin papeles. Internacionales o extranjeras según el guichet, el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala también era, es, una manera de afirmar esta múltiple pertenencia que desborda de los formularios, allí donde la legitimidad de una voz se mide en función del titre de séjour y su fecha de caducidad.

Figura 10: Bloque latinx 8M 2020. © Luciano Ortiz.
Si en el 2016 la versión latinoamericana del «Hymne des femmes» fue recibida con asombro al final de la marcha, para el 2020 en el Norte global se coreaba «Canción sin miedo» de Vivir Quintana cual si fuera un «Pueblo unido» feminista. Al igual que la versión francesa de «Un violador en tu camino» performada el 29 de noviembre del 2019 en Trocadéro, «Canción sin miedo», había entonces alcanzado ese lugar transfronterizo que contienen los himnos nacidos de las entrañas de la resistencia.[26]
Soy Houria, soy Cassandre y soy Antonia
Soy Eyvi, soy Lucía y soy Vanessa
Soy la niña que subiste por la fuerza
Soy la madre que ahora llora por sus muertasY soy esta que te hará pagar las cuentas
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
(GeFemLat, 2023, pp. 19–20)

Figura 11: Bloque latinx, 8 de marzo del 2020. © Luciano Ortiz.
El Bloke y lo generado por éste no hubiera podido existir sin la participación de los colectivos que lo conforman y contribuyen a construir su potencia política.[27] Sin todas las que irrumpieron e interrumpieron «las calles parisinas» politizando la tristeza (Gago, 2019) con artivismo[28] y rabia alegre, frente al silencio cómplice y los cortejos fúnebres.
Por ello, para terminar, y en diálogo con la politización de las emociones (Ahmed, 2014), la potencia feminista deseante (Gago, 2019) y la alegría militante (Bergman & Montgomery, 2021) quisiera proponer la «rabia alegre» como categoría afectiva y política para pensar la acción feminista e-in-migrante nacida desde los márgenes en contextos de colonialidad y exclusión. Desde su precariedad y extranjería, esta reivindica la insubordinada incongruencia como apuesta política: al universalismo blanco, la teoría con acento, al cartesianismo de mordaza, la creatividad bulliciosa, al silencio cómplice de la necropolítica, el duelo callejero. Lejos de oponerse a la rabia, la alegría se presenta como la forma más potente de una existencia compartida. Su fuerza reside en la reconfiguración del espacio público (Butler, 2017) donde interrumpe sus reglas de visibilidad y audibilidad y construye su propio lugar en la mesa.

Figura 12: Guarichas cósmikas en el Bloque latinx, 8 de marzo del 2018. © Collectif La Meute
Conclusión

Figura 13: Arpillera hecha para el Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala. Marcha del 25N del 2023. © Alberto Cornia
Bordar y abordar los recorridos transatlánticos feministas en clave e-in-migrante no busca redibujar nuevas fronteras o asimetrías, mucho menos colocar etiquetas nacionales o regionales a procesos plurilocales y en movimiento. Busca, por lo contrario, subrayar la pluralidad de sus aportes y la potencialidad de este plural: interrogar al Nous les femmes para diversificar al Nous les femmes (Montanaro, 2023) y redibujar sus contornos y alianzas, desde el tejido y la escucha de celles qui ne sont pas «nous».
Reconocer el aporte epistémico y programático de las prácticas feministas latinoamericanas e-in-migrantes implica apostar por una construcción plural de la memoria feminista transfronteriza. Una memoria donde las voces e-in-migrantes puedan ser concebidas como articuladoras de nuevas posibilidades de solidaridad, producción de saberes y acción colectiva. Ahora que las calles de París, Madrid y Roma se pueblan de collages sobre los feminicidios, a siete años del #MeToo y diez del #NiUnaMenos, otros tipos de intervenciones han venido cambiando las acciones y reflexiones sobre los feminismos en el Norte global empapado de Sur. Nuestra voz empieza a devenir audible en las calles y digna de traducción y de estudio (Falquet, 2017; Gago, 2020; Soriano et al., 2020; Gago, 2021; Segato, 2021, 2022; Anacaona, 2022; Lacombe, 2022; Colin & Quiroz, 2023) en los syllabus. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Uyarikusunchik!

Figura 14: Performance «Un violador en tu camino», 1ero de diciembre del 2019, Place du Trocadéro, París. © Luciano Ortiz y © Mirta Gariboldi.
Agradecimientos
Agradezco a Alerta Feminista y a GeFemLat, en particular a Yolinliztli Pérez Hernández, Alejandra Peña Morales, Ana Doldán, Catalina Fernández y Francisca Toledo por sus lecturas sensibles de este texto. A la asociación Latir por México en cuyo encuentro elaboré una primera versión de este texto. A las y los fotógrafos Mirta Gariboldi, Luciano Ortiz, Jean Segura, Brice Le Gall, Alberto Cornia y al Colectivo la Meute por brindar sus fotos para acompañar este texto.
Notas finales
[1] Propongo Américas Latinas para incluir tanto a la región como las territorialidades construidas desde la e-in-migración. Ubicadas por lo general en el Norte global, estas contribuyen, desde los márgenes, a hacer circular los conceptos y propuestas de los territorios latinoamericanos, al mismo tiempo que formulan sus propias propuestas desde la perspectiva de la e-in-migración.
[2] El término ch’ixi proviene de los saberes aymaras y fue desarrollado conceptualmente por Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2018). Hace referencia a una forma de existencia donde elementos distintos, incluso opuestos, coexisten en tensión sin fusionarse ni anularse mutuamente.
[3] Aunque el término féminicide fue introducido en el diccionario Le Petit Robert en el 2015, este no ha sido reconocido por la Academia de la lengua francesa y tampoco figura en el Código Penal francés.
[4] Siguiendo la propuesta mana tawnalluq qillwa de Pablo Landeo Muñoz, se reivindica el derecho del quechua a habitar plenamente el espacio académico sin depender de traducciones a otras lenguas dominantes, por lo que se opta por no traducirlo. Sobre el concepto mana tawnalluq qillqa ver el artículo de Pablo Landeo Muñoz (2023).
[5] GEFEMLAT nació como un seminario doctoral organizado por doctorandas latinoamericanas en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) entre 2017 y 2022. En el 2024, se convirtió en una asociación de jóvenes investigadoras. Para más información ver https://gefemlat.hypotheses.org/
[6] Los países que usan el término «feminicidio» son Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú y República dominicana. «Femicidio» se usa en Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Nicaragua. Aunque hay ciertos debates en torno a los matices y diferencias entre estos dos términos, no haremos hincapié en esta división terminológica para usos de este artículo.
[7] Argentina, manifestación del 20 de febrero del 2020 en solidaridad con el estallido chileno. Video disponible en línea: https://twitter.com/FunaoYeta/status/1230695025614278656 [Consultado el 5 de noviembre del 2023]
[8] Las arengas y canciones que figuran en la publicación de GEFEMLAT, son una compilación colectiva realizada por miembras del Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala, compuesta de propuestas creadas por feministas latinoamericanas tanto en la región como en la diáspora. Salvo mención contraria, las arengas y adaptaciones de canciones no disponen de una autoría específica, individual o voluntariamente explicitada.
[9] El 13 de agosto de 2016 se llevó a cabo en Perú la primera movilización nacional bajo el lema «Ni Una Menos». La marcha denunció la impunidad estructural frente a los feminicidios y las violencias machistas. Para más información ver el análisis de Fanni Muñoz Cabrejo (2019).
[10] Cabe recalcar la presencia de representantes de organizaciones francesas: la CNDF, la Marche Mondiale des Femmes, Osez le féminisme, France Amérique Latine, el collectif Solidarité Cajamarca o el NPA.
[11] Del 2012 al 2016, surgió el colectivo 8 mars pour toutes, que, en desacuerdo con la línea política mayoritaria dentro de la coordinación feminista nacional, organizó durante 4 años acciones y marchas paralelas para congregar al conjunto de los sectores feministas disidentes. Tras esta iniciativa, surgieron otras como Nous Aussi o los Pink Blocs. Para más información, ver el post de Les Ourses à Plumes (OP, 2016).
[12] La CNDF es una agrupación de asociaciones, sindicatos y partidos políticos fundada en 1996 que ha venido coordinando o participando en la organización de las marchas feministas nacionales.
[13] En el 2018 se crea la coordinadora Nous Toutes, centrada en la problemática de las violencias de género, en particular a partir Me Too en Francia. Esta ha venido tomando el relevo de la organización de las marchas por el 25N en Francia, pero también ha generado oposiciones dentro del movimiento feminista, como lo muestra la creación de la coalición Nous aussi.
[14] Desde el 2019, distintos grupos de feministas en Francia empezaron a pegar en las calles más transitadas frases de choque para denunciar la violencia hacia las mujeres. Para más información, ver el artículo de Cécile Bouanchaud (2019).
[15] La huelga feminista surge como táctica central en distintos países del Norte global a partir de 2017, en un contexto de intensificación de las luchas feministas contra la violencia de género, las desigualdades laborales y las políticas neoliberales. La IWS articula a partir de 2017 una red transnacional de organizaciones feministas en más de cincuenta países. Esta puso en el centro la huelga como forma de protesta que visibiliza el trabajo de cuidados, el trabajo no remunerado y la precarización de las mujeres y disidencias de género en la economía global.
[16] La historia fundadora del MLF está relacionada con la frase «hay alguien más desconocido que el soldado desconocido: su mujer» y con el intento por parte del grupo que participó en un acto de solidaridad con la huelga estadounidense, de ir a dejar unas flores en el Arco del Triunfo, en feminaje a la compañera del soldado desconocido.
[17] Adaptación del « Hymne des femmes » del MLF por Tania Romero Barrios. Letra completa disponible en el Carnet Hypothèses de GeFemLat (2023).
[18] El 25 de noviembre de 1981, el Colectivo Mujeres de Medellín, Las Brujas y la Unión de Mujeres Demócratas hicieron salir a las calles a cientos de personas entre pancartas y marionetas bajo el lema «no más violencia contra las mujeres».
[19] El 19 de octubre de 2016 fue la primera huelga nacional de mujeres en Argentina, convocada tras el feminicidio de Lucía Pérez. Para más información ver el artículo de Sol Bajar y María Chaves (2023)
[20] El primer nombre del Bloke fue «Cortège latino-américain», y luego «Bloque latinx». En la actualidad es Bloke Mujeres y Disidencias Abya Yala. Este cambio va de la mano con la búsqueda de inclusividad fomentada en los espacios de organización feministas en las Américas Latinas.
[21] Entre los años 1970 y el 2016, las distintas generaciones de latinoamericanas en Francia realizaron acciones en favor de los derechos de las mujeres e impulsaron esta agenda en el marco de organizaciones latinoamericanistas de larga data. Es el caso de la movilización de las estudiantes chilenas en Francia por el derecho al aborto el 25 de julio del 2013 en París.
[22] Ver en particular el «Groupe Latino-américain des femmes», fundado en 1972, la revista bilingüe Nosotras (1974-1976), el Cercle de Femmes brésiliennes à Paris (1976-1979) o el «Groupe femmes latino-américaines» (1977).
[23] Colectivo Pan y Rosas en la manifestación del 25N de 2019 en Barcelona. Video disponible en línea en la página del colectivo (2019).
[24] «In Polonia, in Argentina, in Spagna gli scioperi e le proteste delle donne che si ribellano alla violenza e al femminicidio e lottano per l’autodeterminazione femminile hanno paralizzato interi paesi […]. La mobilitazione dilaga ben al di là dei confini nazionali e porta alla ribalta la potenza politica delle donne». Traducción propia del italiano al español.
[25] «In embracing a feminism for the 99%, we take inspiration from the Argentinian coalition Ni Una Menos […]. Their perspective informs our determination to oppose the institutional, political, cultural, and economic attacks on Muslim and migrant women, on women of color and working and unemployed women, on lesbian, gender nonconforming, and trans-women». Traducción propia del inglés al español.
[26] Una muestra de ello fue el recibimiento que hicieron militantes feministas francesas a Gisèle Pélicot en la entrada del tribunal de Primera Instancia de Aviñón, cantando «Canción sin miedo» y «Un violador en tu camino» en el marco del juicio del emblemático caso de las violaciones de Mazan en el 2024.
[27] Entre ellos, además de Alerta Feminista (2016-) se encuentran el Colectivo Paraguay (2016), Autres Brésils (2016-), la ACAF (Argentina, 2016-), France Amérique latine (2016-), las Guarichas Cósmikas (2017-2020) y las Raízes Arrechas (2022-), la Asamblea Feminista de París (España, 2018-), la Coordinadora Memoria Contra la Impunidad (Perú, 2018-), la Asamblea feminista iñill (Chile, 2018-), la Brigada Serpientes (2018-2022) y las Chilcocas (2020-), Mujeres en Francia (2019-2020), Cuerpo Acción (2020), Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala (2020-) y la Juntanza Migrante (Colombia, 2022-).
[28] Este término designa las prácticas artísticas que articulan expresión estética y acción política. Se inscribe en la continuidad de las reflexiones de Lucy Lippard (1984) y Suzanne Lazy (1995) sobre arte político y arte en el espacio público.
Bibliografía
Abreu Maira (2020). « Nosotras : un féminisme latino-américain dans le Paris des années 1970 ». Cahiers du Genre n° 68 (1): 219–55.
Ahmed Sara (2014). The Cultural Politics of Emotion. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Alerta Feminista (2016). L’hymne des femmes (latino-américaines). Audio. Paris. [URL: https://soundcloud.com/user-385128286/lhymne-des-femmes-latino-americaines Consultado el 23 de febrero del 2025]
Anacaona, ed. (2022). Pensée féministe décoloniale. Paris: Anacaona Editions.
Anzaldúa Gloria (2016). Borderlands: La frontera. Editado por Sonia Saldívar-Hull. Traducido por Carmen Valle. Colección Ensayo. Madrid: Capitán Swing.
Bajar Sol y Chaves María (2023). «Vivas Nos Queremos. 19O: Paro y movilización por Lucía y para gritar ¡Ni Una Menos!» La izquierda diario, 15 de octubre de 2023. [URL: https://www.laizquierdadiario.com/19O-Paro-y-movilizacion-por-Lucia-y-para-gritar-Ni-Una-Menos?fbclid=IwAR2occ7YkNpUO8CvizB1SyiDKJ4xRGYK7q31kaYaQqwjSn7xK0h71Jodl7g Consultado el 23 de febrero del 2025]
Bergman Carla y Montgomery Nick (2021). Joie militante : construire des luttes en prise avec leurs mondes. Traducido por Juliette Rousseau. Rennes : Éditions du commun.
Bouanchaud Cécile (2019). « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente » : les « colleuses » d’affiches veulent rendre visibles les victimes de féminicides, 14 de septiembre de 2019. [URL: https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/14/sur-les-murs-de-paris-des-collages-pour-denoncer-la-persistance-des-feminicides_5510378_3224.html Consultado el 23 de febrero del 2025]
Butler Judith (2017). Cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea. Segunda edición. Bogotá: Barcelona Buenos Aires México Paidós.
Cabnal Lorena (2010). «Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala». En Feminismos diversos: el feminismo comunitario, editado por ACSUR-Las Segovias, 10–25. España: ACSUR-Las Segovias.
Carcedo Ana (2010). No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica, 2000-2006. San José, Costa Rica: Asociación Centro Feminista de Información y Acción.
Colin Philippe y Quiroz Lissell (2023). Pensées décoloniales: une introduction aux théories critiques d’Amérique latine. Paris: Zones.
Coordinadora Feminista 8M, dir. (2021). Vamoh Acicala - Huelga General Feminista 2021. [URL: https://youtu.be/trkX44MFXQA?si=526Rs1-HZp1fecTL Consultado el 23 de febrero del 2025]
Curiel Ochy, Masson Sabine y Falquet Jules (2005). «Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes». Nouvelles Questions Féministes Vol.24 (2): 4–13.
Davis Angela, Ransby Barbara, Arruzza Cinzia, Taylor Keeanga-Yamahtta, Martín Alcoff Linda, Fraser Nancy, Yousef Odeh Rasmea y Bhattacharya Tithi (2017). «Beyond Lean-In: For a Feminism of the 99% and a Militant International Strike on March 8». Viewpoint Magazine, febrero.
Falquet Jules (2017). Pax neoliberalia: perspectives féministes sur (la réorganisation de) la violence. Racine de iXe. Donnemarie-Dontilly: Éditions iXe.
Gago Verónica (2019). La potencia feminista, o, el deseo de cambiarlo todo. Mapas. Madrid: Traficantes de Sueños.
———. (2020). Économie populaires et luttes féministes: résister au néolibéralisme en Amérique du Sud. Raisons d’agir. Paris: Raisons d’agir éditions.
———. (2021). La puissance féministe ou Le désir de tout changer. Paris: Éditions Divergences.
———. (2025). «A 10 Años Del Ciclo de Luchas Que Reinventa La Huelga». Ojalá. 2025. [URL: https://www.ojala.mx/es/ojala-es/a-10-anhos-del-ciclo-de-luchas-que-reinventa-la-huelga Consultado el 2 de mayo del 2025]
Gago Verónica, Cavallero Luci y Malo Marta, eds. (2020). La Internacional Feminista: luchas en los territorios y contra el neoliberalismo. Lemur. Madrid: Traficantes de Sueños.
Galindo María (2022). Feminismo bastardo. 1a edición. Buenos Aires: Lavaca.
Galindo María y Mujeres Creando, dirs. (2004). Las exiliadas del neoliberalismo: migrantes bolivianas en España.
Gargallo Francesca, ed. (2010). Antología del pensamiento feminista nuestroamericano. Vol. 1. 2 vols. Biblioteca Ayacucho.
GeFemLat (2023). «Cancionero de arengas y canciones feministas de Abya Yala». Carnet Hypothèses. Genre et féminismes dans les Amériques latines (blog). 24 de noviembre de 2023. [URL: https://gefemlat.hypotheses.org/6713 Consultado el 23 de febrero del 2025]
Gonzalez Lélia (2023). Por un feminismo afrolatinoamericano: ensayos, intervenciones y diálogos. Editado por Flavia Rios y Márcia Lima. 1a edición en castellano. Buenos Aires: Mandacaru Editorial.
González Olga L (2007). «La présence latino-américaine en France». Hommes & migrations 1270 (1): 8–18.
Haraway Donna (1998). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Reprinted. London: FAB, Free Association Books.
Lacombe Delphine (2022). « Violences contre les femmes : de la révolution aux pactes pour le pouvoir, Nicaragua, 1979-2008 ». Des Amériques. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
Lagarde y de los Ríos Marcela (2004). «Por La Vida y La Libertad de Las Mujeres. Fin al Femicidio». Fem 28 (255): 26–34.
Landeo Muñoz Pablo (2023). «Escritura quechua sin muletas, diez años después de la insurgencia». SYNTAGMAS (Revista del Departamento Académico de Lingüística – Unsaac) 2 (1): 27–42.
LASTESIS dir. (2019) Performance colectivo Las Tesis «Un violador en tu camino». Santiago de Chile. [URL: https://youtu.be/aB7r6hdo3W4?si=UwsvepMSKFzhCIka Consultado el 23 de febrero del 2025]
Lorde Audre (2018). The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House. Penguin Modern 23. London: Penguin Books.
Lugones María (2010). «Toward a Decolonial Feminism». Hypatia 25 (4): 742–59.
Millett Kate (2000). Sexual politics. Urbana: University of Illinois Press.
Monárrez Fragoso Julia (2002). «Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez 1993-2001». Debate Feminista 25 (abril).
Montanaro Mara (2023). Théories féministes voyageuses : internationalisme et coalitions depuis les luttes latino-américaines. Paris: Editions Divergences.
Moraga Cherríe y Anzaldúa Gloria, eds. (1981). This bridge called my back: writings by radical women of color. 1st ed. Watertown, Mass: Persephone Press.
Muñoz Cabrejo Fanni (2019). «Ni una menos, más allá de la marcha, el campo en disputa». Discursos del Sur, no 4, 9–24.
Non Una Di Meno (2016). «Non Una Di Meno - Verso il 26 e 27 novembre». Non Una Di Meno (blog). 27 de octubre de 2016. [URL: https://nonunadimeno.wordpress.com/2016/10/ Consultado el 23 de febrero del 2025]
OP (2016). « Dissolution de 8 mars pour TouTES : la fin d’une étape ». Les Ourses à plumes. 16 de septiembre de 2016. [URL: https://lesoursesaplumes.info/2016/09/16/dissolution-de-8-mars-pour-toutes-la-fin-d-une-etape/ Consultado el 23 de febrero del 2025]
Pan y Rosas (2019). «25N Estado español». Agrupación de Mujeres Pan y Rosas (blog). 26 de noviembre de 2019. [URL: https://mujerespanyrosas.com/25n-estado-espanol-hermana-chilena-no-dejes-luchar-aqui-estamos-dispuestas-cruzarnos-mar/ Consultado el 23 de febrero del 2025]
Paredes Julieta (2014). Hilando fino desde el feminismo comunitario. México: El Rebozo México.
Plataforma feminista 7N (2015). «Manifiesto - Marcha estatal contra las violencias machistas». [URL: https://plataforma7n.files.wordpress.com/2017/01/manifiesto-7n-07-11-15-544-firmas-1.pdf Consultado el 23 de febrero del 2025]
Radford Jill y Russell Diana E. H., eds. (1992). Femicide: The Politics of Woman Killing. 1. publ. Buckingham: Open Univ. Press.
Rivera Cusicanqui Silvia (2010). Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Retazos : Tinta Limón Ediciones.
———. (2018). Un mundo ch’ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis. Colección Nociones comunes. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
Romero Barrios Tania (2020). « Recherche, action et création contre les féminicides dans les Amériques latines ». GeFemLat Hypothèses. [URL: https://gefemlat.hypotheses.org/fete-des-mortes-2019 Consultado el 23 de febrero del 2025]
———. (2023). «No éramos ciudadanas».
Segato Rita Laura (2012). «Femigenocidio y Feminicidio: Una Propuesta de Tipificación». Herramienta (Buenos Aires), no 49.
———. (2021). L’écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juarez: territoire, souveraineté, et crimes de second État. Paris : Éditions Payot & Rivages.
Soriano Michèle, de Lima Costa Claudia, Alvarez Sonia E. y Courau Thérèse, eds. (2020). Féminismes latino-américains en traduction : territoires dis-loqués. Créations au féminin. Paris : L’Harmattan.
Spivak Gayatri Chakravorty (2020). Les subalternes peuvent-elles parler ? Traducido por Jérôme Vidal. Paris: Éditions Amsterdam.
Sprague Joey (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers: Bridging Differences. Second edition. The Gender Lens Series. Lanham Boulder New York London: Rowman & Littlefield.
The Combahee River Collective (1986). The Combahee River Collective Statement: Black Feminist Organizing in the Seventies and Eighties. 1st ed. Albany, NY: Kitchen Table : Women of Color Press.
Pour citer cet article :
Romero Barrios, T. (2025). "Todas tenemos una historia": Trayectorias feministas latinoamericanas en clave e-in-migrante, RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/varia-n-18-articles/articles18-dt.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()



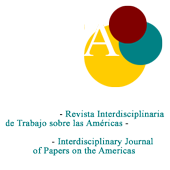





 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8